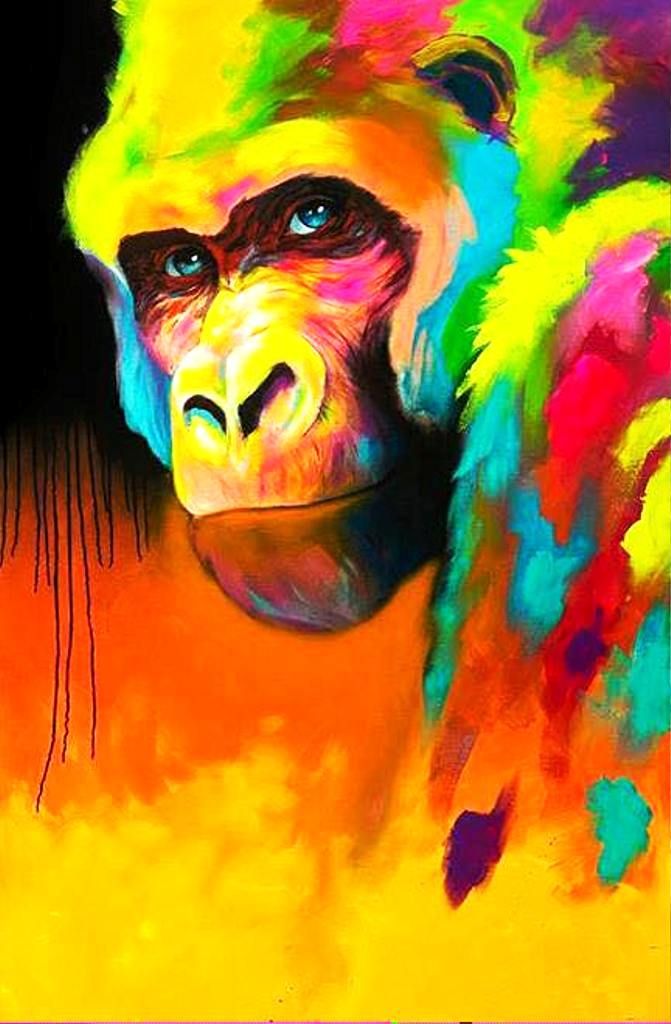En la Argentina del siglo XXI, el problema no es solo la restricción externa o el endeudamiento crónico. Es, también, una clase empresaria que ha construido su riqueza gracias al Estado, pero que sistemáticamente se niega a financiarlo.
Por Antonio Muñiz
Una burguesía que, lejos de constituirse como motor de desarrollo, ha consolidado prácticas sistemáticas de evasión, elusión y presión política para reducir su contribución tributaria. En este entramado, la llamada “burguesía nacional”, tanto la industrial como la agroexportadora, se comporta más como una aristocracia rentista que como un actor productivo.
Uno de los ejemplos más notables es el del grupo Techint, comandado por Paolo Rocca. Fundado con apoyo estatal desde los años ’40, el conglomerado creció gracias a los contratos públicos y la transferencia de tecnología promovida por el Estado peronista. En los años ’90, Techint se quedó con la estatal SOMISA —la histórica siderúrgica nacional— en el marco de las privatizaciones. Hoy, después de haberse convertido en un emporio global, el holding fija su domicilio fiscal en Liechtenstein, un paraíso fiscal, evitando así tributar en el país donde generó su capital inicial y donde sigue explotando recursos y mano de obra.
Otro caso paradigmático es el de Mercado Libre. La empresa de Marcos Galperin recibió subsidios millonarios bajo el régimen de promoción del software. Solo en 2023, se estimó que recibió más de 100 millones de dólares en beneficios fiscales. Sin embargo, tras convertirse en una de las compañías más valiosas del país, Galperin trasladó su residencia a Uruguay, donde la carga tributaria es considerablemente menor. De este modo, se benefició de las políticas públicas argentinas pero hoy tributa fuera del país que impulsó su crecimiento.
Este fenómeno no se limita a los grandes grupos industriales o tecnológicos. En el agro, la situación es aún más escandalosa. Los sectores vinculados al complejo sojero y cerealero ejercen una presión constante para eliminar o reducir las retenciones, a pesar de haber sido en las ultimas décadas los principales ganadores de las sucesivas devaluaciones y los altos precios internacionales. Esta “burguesía campestre”, históricamente privilegiada, no solo evade a través de subfacturación de exportaciones y triangulaciones vía puertos como los de Montevideo o Asunción, sino que también exige al Estado servicios permanentes: caminos rurales, infraestructura portuaria, créditos subsidiados, y tipos de cambio diferenciados.
Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), solo en el último año se fugaron más de 20.000 millones de dólares mediante maniobras de subfacturación, exportaciones no declaradas y operaciones trianguladas en la hidrovía. Esta vía fluvial, esencial para el comercio exterior argentino, se ha transformado en un colador por donde se escapan miles de millones en divisas sin control adecuado del Estado. La falta de fiscalización efectiva —y muchas veces la connivencia con funcionarios— ha permitido que grandes exportadores esquiven sus obligaciones impositivas.
El sistema tributario argentino, lejos de ser progresivo, se sostiene en su mayoría sobre impuestos altamente regresivos como el IVA, ingresos brutos y otros tributos al consumo de bienes, que pagan todos los argentinos, mas allá de su capacidad contributiva o sus ingresos. Con el agravante que parte de estos impuestos son apropiados por el empresariado, “negreando” gran parte de sus operaciones, llegando en algunas actividades a mas del 40 por ciento.
Mientras tanto, los sectores de mayores ingresos acceden a sofisticadas herramientas de planificación fiscal para reducir su carga tributaria. Estudios del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) revelan que más del 60% del impuesto a las ganancias de las empresas no se paga efectivamente, producto de exenciones, deducciones o directamente de prácticas de evasión.
El problema se agrava por la existencia de “nichos de corrupción institucionalizada”, donde los mecanismos de evasión son conocidos, tolerados y, muchas veces, facilitados por estructuras de poder político, judicial y económico. En lugar de desmontar estos enclaves, los gobiernos —por presión o connivencia— los han perpetuado.
El discurso de esta clase empresaria es doblemente contradictorio: por un lado, reclaman desregulación, baja de impuestos y libertad de mercado; por otro, exigen subsidios, protección arancelaria, tipo de cambio favorable, financiamiento estatal, obras de infraestructura y beneficios fiscales. Son empresarios que critican al Estado pero lo utilizan sistemáticamente para construir y blindar sus fortunas.
Lo cierto es que el sector privado argentino en muchos casos no actúa como verdadero inversor productivo, sino como un “apropiador” de los recursos del propio Estado. La relación con lo público se da en términos utilitarios: se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Esta lógica ha sido constante desde la dictadura militar hasta el gobierno actual, con especial énfasis en las políticas neoliberales de los años ’90, que sentaron las bases jurídicas y culturales de la evasión como “modo de gestión” empresarial, hoy retomadas con mayor énfasis por el actual gobierno anarco capitalista.
Por eso, no se trata solo de discutir cuánto se tributa, sino quién paga y quién no. Y, sobre todo, de revertir el sentido común instalado por los sectores de poder, en especial por el Presidente Milei, que han logrado presentar al contribuyente evasor como un “héroe” , un “rebelde fiscal” o “víctima del Estado”. Este relato, repetido por medios concentrados y cámaras empresarias, oculta que son precisamente estos actores los que más han recibido del Estado en forma de contratos, subsidios, moratorias, beneficios y salvatajes.
En momentos donde se impone una narrativa de “achicamiento del gasto”, es urgente también revisar las fuentes de ingreso. No hay posibilidad de financiar salud, educación, infraestructura o seguridad si las grandes fortunas continúan fugando capitales y eludiendo sus obligaciones. La discusión sobre la justicia fiscal debe estar en el centro del debate público, porque no hay desarrollo posible sin una clase empresaria comprometida con el país que la vio crecer.