¿A qué extremos hay que llegar para que el mundo reaccione ante la «nueva normalidad»?
Por Marcelo Figueras
En la mañana del 25 de febrero de 2024, un joven estadounidense abrió su perfil de Facebook y subió un link que remitía a una transmisión vía Twitch. Uno más entre millones de jóvenes del mundo que usaron las redes ese día, para exhibirse mediante un video. Pero fue el único que planeaba emplear un celular para mostrarse del modo en que finalmente lo haría.
A continuación envió copia de su testamento a una amistad. Le dejó su gato a un vecino y salió de casa. Pocas horas más tarde, sobre mediodía, llegó a la Embajada de Israel en Washington. Mientras se aproximaba al edificio, comenzó a transmitir. Vestía uniforme militar. Esto es lo que dijo entonces.
«Soy un miembro activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y no quiero seguir siendo cómplice de un genocidio. Voy a llevar a cabo un acto de protesta extremo, pero que no lo parecerá cuando se lo compare con lo que la gente de Palestina ha estado experimentando a manos de sus colonizadores. Nuestra clase dirigente ha decidido que esto es lo normal».
Acto seguido dejó el celular en el piso, se paró delante de la puerta de la Embajada, vació el contenido de una botella de plástico sobre su cabeza —era una botella de agua, pero el líquido era inflamable— y se prendió fuego. Mientras las llamas lo mordían, gritó varias veces: «Free Palestine!» (¡Liberen Palestina!), hasta que no pudo más y cayó al suelo.


Un hombre de civil —personal de seguridad: vestía de negro y llevaba anteojos oscuros— desenfundó su pistola y se acercó, apuntando al caído. Al instante se aproximó un segundo trabajador: un negro grandote, de camisa blanca, portando un matafuegos tan pequeño que vaticinaba su propia impotencia. Como el cosplayer de agente secreto seguía apuntando al cuerpo que se asaba, el morocho le gritó (se lo oye con claridad en la grabación): «No necesito armas. Lo que necesito es otro extinguidor».
No sirvió de nada. El joven fue trasladado a un hospital de las inmediaciones, donde se lo declaró muerto poco después. Se llamaba Aaron Bushnell y tenía 25 años. Vía el testamento que envió aquella mañana, cedió sus ahorros a una organización llamada Palestine Children’s Relief Fund: literalmente, Fondo de Ayuda para los Niños de Palestina.
Además del link, su última incursión en Facebook incluyó el breve texto que contextualizaba la decisión. Esto es lo que decía:
«Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿qué habría hecho si me hubiese tocado vivir durante la esclavitud? ¿O en el sur de la era de Jim Crow? ¿O durante el apartheid? ¿Qué haría si mi país estuviese cometiendo genocidio? La respuesta es: ya lo estás haciendo. Ahora mismo».
La noche de Gaza
La prensa nacional usó los matafuegos a su alcance para que el fuego de la noticia no se propagase. Durante días, casi no se habló de Aaron Bushnell —o se habló mediante eufemismos— en la tapa de los diarios. Eso sí, en las redes seguía discutiéndose su salud mental y se calificaba la decisión como suicidio liso y llano. Una forma de bajarle el precio, de desactivar su inmolación para que haga menos ruido en el terreno político. Según las estadísticas, se suicidan a diario 22 miembros o ex miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero de estas 8.030 personas que ponen fin a su vida cada año, ninguna elige irse a la manera de Bushnell.
No son pocos los que sacrificaron sus vidas como forma de protesta durante los últimos 60 años. Varios estadounidenses se expresaron así en contra de la guerra de Vietnam. Uno de ellos, Norman Morrison, lo hizo en el Pentágono, debajo de la oficina del por entonces Secretario de Defensa, Robert McNamara. Thich Quang Duc se incendió a lo bonzo para protestar el tratamiento que se le daba a los budistas en Vietnam. A fines de los ’60, el fracaso de la Primavera de Praga dio lugar a varias inmolaciones, entre ellas la de Jan Palach, de 20 años, un estudiante que se prendió fuego y echó a correr por la calle. Mohamed Bouazizi lo hizo en Túnez, uno de los hechos que dio pie a la Primavera Árabe. En los últimos años fueron varios los que quisieron llamar la atención sobre el cambio climático: David Buckel en 2018, Wynn Bruce en 2022, ante el edificio de la Corte Suprema.


Bushnell ni siquiera fue el primero en dar su vida para alertar sobre el genocidio de Gaza. Hubo una mujer que se incineró en diciembre ante el Consulado de Israel en la ciudad de Atlanta. ¿Ustedes lo sabían? Yo tampoco. Casi nadie se enteró, ni siquiera se conoció su nombre.
En el New Yorker, la periodista Masha Gessen especuló sobre los hechos que podrían haber llevado a Bushnell a tomar su decisión. Se preguntó si habría seguido la documentada presentación que abogados de Sudáfrica hicieron contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. O el procedimiento iniciado ante un juzgado de California por una ONG, que pretendía poner fin al aval de la administración Biden al gobierno de Netanyahu. Ese trámite concluyó con el reconocimiento de que no existe recurso legal para impedir que los Estados Unidos asistan militarmente a otro país, aunque se pruebe que esa asistencia se emplea para fines genocidas. («Hasta el juez federal se sintió impotente», dice Gessen.)
También se preguntó cómo habría impactado en Bushnell el desempeño de su país ante las Naciones Unidas, vetando sistemáticamente cada llamado a un cese inmediato del fuego. O la presentación con la cual el gobierno de Biden quiso contrarrestar la de Sudáfrica ante la Corte Internacional, planteando que esa organización no tiene derecho a pedirle a Israel que cese su ocupación de Gaza. «Este gobierno —dice Gessen, refiriéndose al de Washington— es el mismo al que Bushnell había jurado proteger con su vida, y que sin embargo hoy subvierte mecanismos creados para reforzar la ley internacional, incluyendo algunos —como la Convención sobre el Genocidio— que los mismísimos Estados Unidos ayudaron a redactar».
El Adorni estadounidense dice: «Nosotros no le dictamos a ningún país lo que debe hacer». Y un periodista le replica: «Salvo a los países que invaden».
Los retratos de Bushnell muestran a un pibe cuyo aspecto no cuadra con el cliché del extremista. Pelirrojón, blanquísimo, parece más joven de lo que era —un niño que creció demasiado rápido— y tiene aspecto de nerd. Si me dijesen que formó parte del cast de The Big Bang Theory o de la adaptación al cine de Scott Pilgrim contra el mundo, no me costaría creerlo. Según su amigo Levi Pierpoint, que lo conoció cuando coincidieron en el entrenamiento militar, su formación era cristiana, aunque ya no se considerase un practicante. Consultado respecto de las motivaciones de ambos para sumarse a la Fuerza Aérea, Pierpoint dijo: «Queríamos salir de nuestra burbuja, explorar los Estados Unidos, explorar el mundo, conocer a gente que proviniese de otras circunstancias». Pero su perspectiva cambió a causa de «lo que vimos porque éramos soldados, lo que descubrimos por ser parte de las fuerzas armadas», según le comentó a Juan González, periodista de Democracy Now. Pierpoint se convirtió en objetor de conciencia y abandonó la Fuerza Aérea. Bushnell se quedó, pero —hoy está claro— no permaneció indiferente. Uno de sus últimos posteos en Reddit decía: «Tenemos poder, pero no lo tomamos. Para tomarlo, deberíamos organizarnos para proceder colectivamente».
En el testamento, Bushnell manifestó el deseo de que sus cenizas fuesen esparcidas en una Palestina libre, si es que alguna vez llega a existir algo así. Y además dijo: «Me disculpo ante mi hermano y mis amigos por dejarlos de este modo. Por supuesto, si lo lamentase del todo no estaría haciendo esto. Pero la maquinaria demanda sangre. Nada de esto es justo». A sus padres ni siquiera los menciona. Sin embargo la señora Bushnell asomó en las redes para echar sombras sobre la salud mental del hijo muerto, y aprovechó para decir que ella y su marido eran cristianos devotos de la Biblia y que estaban ciento por ciento del lado de Israel. Lo cual explica, creo, mucho más de lo que pretendía revelar.


En estos últimos días, el manto de silencio tendido sobre la muerte de Bushnell comenzó a abrasarse también. Su imagen y sus ideas circularon por las redes bajo una nueva luz, ahora positiva. Los actos en su homenaje se multiplicaron en todo el mundo. (En Portland, veteranos de las fuerzas armadas quemaron sus uniformes en una pira.) Y el peso de la opinión pública comenzó a hacerse innegable. En Michigan, la interna del partido Demócrata sorprendió por la cantidad de personas que decidieron votar como «no comprometidas», para cuestionar la política exterior del país respecto de Israel: esperaban 20.000 votos en esa tesitura pero recibieron 100.000. Si la negativa a optar por ninguno de los candidatos demócratas se repite en lugares como Pensilvania y Georgia, podría ser fatal para las perspectivas del partido en noviembre. Y para peor, este jueves tuvo lugar un hecho tan aberrante que consiguió aquello que Bushnell buscaba, cuando se prendió fuego: tornar inocultable lo que el ejército israelí está haciendo con los civiles desarmados que a duras penas sobreviven en Gaza.
Esa región de Palestina vive bajo bloqueo de Israel desde hace años, y por eso dependía de un promedio mensual de entre 500 y 600 camiones con ayuda humanitaria para asistir a más de dos millones de personas. Durante los ataques que sucedieron al golpe que Hamas dio en territorio israelí el 7 de octubre, bombardearon la estructura sanitaria y alimentaria de Gaza, a resultas de lo cual la dejaron sin agua, viveros, granjas ni panaderías. Pero además, a partir de entonces el IDF —el ejército israelí— mezquinó el acceso de los camiones humanitarios, reduciendo drásticamente el promedio a menos de 100 por mes. Según mediciones que datan de enero, en el norte de Gaza, donde los camiones directamente no ingresan más, el 16% de los niños menores de dos años —o sea, uno de cada seis— está severamente desnutrido o agonizando. Medio millón de palestinos —o sea, uno de cada cuatro— pasa hambre. Esta semana alguien arrojó provisiones en paracaídas, algunos de los cuales cayeron sobre el mar. (Se dice que fueron aviones de los Estados Unidos, un dato que, de confirmarse, sería significativo.) Cuando los pibes se tiraron al agua para rescatarlas, el IDF los bombardeó.


«La velocidad a la que procede esta desnutrición es asombrosa», dijo a The Guardian Michael Fakhri, un experto de las Naciones Unidas que además es profesor de leyes en la Universidad de Oregon. «Se trata de una actitud tortuosa y vil que tendrá impacto duradero en la población, física, cognitiva y moralmente. Privar de alimentos a la gente es un crimen de guerra».
En las primeras horas del jueves, una multitud se congregó en la calle al-Rashid, al sur de la ciudad de Gaza. Circulaba el dato de que llegarían camiones cargados de harina. Cuando los vehículos aparecieron, la gente se abalanzó para no quedarse con las manos vacías. Las imágenes que produjo un dron son elocuentes: desde arriba parecen hormigas que se echan encima de un resto de comida. Mientras eso ocurría, soldados israelíes comenzaron a disparar sobre los civiles indefensos. (En un primer momento, el IDF instaló la idea de que los muertos se debían a la avalancha que los mismos palestinos habían producido, tratándolos de «saqueadores». «Caótico incidente», tituló la CNN, funcionando casi como un house organ de Netanyahu. Pero claro, los orificios de bala cuentan otra historia.) Entonces se produjo la desbandada inevitable. (Un medio israelí llegó a afirmar que sus soldados habían disparado porque la situación los hizo «sentir inseguros» [feel unsafe]). Y en medio de ese caos avanzaron los tanques, pasando por encima de los ya muertos y de los que hasta ese momento sólo estaban heridos. ¿El resultado? Más de un centenar de víctimas fatales e infinidad de heridos, el saldo de la más cruel, lenta y deliberada de las trampas que se puedan concebir, porque requirió de hambrear a la población durante meses para finalmente —ni el marqués de Sade fue tan sádico— usar comida como cebo para asesinarla.
Del humorista Jon Stewart: «Ehm, nota a CNN… ‘incidente caótico’ se le dice a los chicos de secundaria que invaden una cancha de basket, no a la masacre de una fila de gente que espera para comer».
En estas horas se habla de ese nuevo crimen de guerra como de La Masacre de la Harina (The Flour Massacre). El apelativo perdurará.
En el libro La noche (Night), el sobreviviente del Holocausto Elie Wiesel cuenta que los soldados nazis tiraban sobras de comida a los judíos famélicos, para ver cómo se peleaban por ellas.
Parece que ni Netanyahu ni sus subordinados ni los jóvenes israelíes que forman parte del IDF actual leyeron a Wiesel. O, si lo han leído, bloquearon en sus mentes parte relevante del relato, aquella que los hubiese preservado de perpetrar la más trágica de las ironías.
El IDF acusa de la masacre a los «saqueadores». Y el twittero responde: «Le dispararon a palestinos famélicos. Está grabado, literalmente».
Matar de hambre
El hambre es un horror cuando deriva de un accidente. Castiga a aquel que nació en un páramo infértil, a quien no se preparó para el invierno feroz, a quien se convirtió en náufrago y boya en una balsa. Pero cuando es el resultado de una acción deliberada, cuando se trata del efecto que un ser humano busca infligir a otro, ya no es un horror: es una aberración, una conducta depravada y perversa, la peor de las formas de tortura —por lenta, por enloquecedora— que se puede aplicar a una persona.
El Estado de Israel está hambreando deliberadamente a los habitantes de Gaza. No contento con haber pulverizado el territorio, al punto que se torna imposible distinguir una foto de la Hiroshima bombardeada de una de la Gaza actual, le consagra al palestino violencias peores que las que recibe un animal que sólo conoce el maltrato.
En una crónica para el New Yorker, Mosad Abu Toha —que consiguió salir de Gaza en diciembre, acompañado por su esposa e hijos— muestra la imagen que su hermano Hamza, que todavía sigue allí, subió a las redes al promediar febrero. Parece una tostada rota y quemada, pero no lo es. «Esta es la cosa maravillosa a la que llamamos ‘pan’», dice Hamza. «Una mezcla de comida para conejos, burros y aves. Lo único bueno que tiene es que nos llena la panza. No se puede mezclar con otras comidas, y no se parte a menos que la muerdas muy fuerte».
Dos semanas atrás, Mosad recibió la visita de su otorrino, Bahaa al-Ashqar, recién llegado de Gaza. Casi no lo reconoció, las últimas semanas le habían quitado 16 kilos de encima. Durante la comida que lo invitó a compartir con su familia, a uno de los hijos de Mosad se le cayó al piso un grano de arroz. Lejos de dejarlo pasar como un hecho trivial —cosas similares pasan en cada sentada con niños—, el médico lo registró como un animal carnívoro que detecta una presa. Pidió que pusieran el grano en su plato y lo comió con el resto de lo que le habían servido. «Él entendía que en Gaza —dice Mosad— una porción semejante salvaría la vida de una persona».
«El IDF cometió una de las peores masacres de la historia moderna. Pero si confiás en los medios de los Estados Unidos, no te vas a enterar mediante sus titulares».
En estos días de vistosas atrocidades, pasó casi desapercibida una noticia que fue la que más me estremeció. Un equipo de rescate consiguió liberar a un niño que llevaba nueve días debajo de escombros producidos por las bombas israelíes. Nueve días sin comer ni beber. El video está por todas partes, sólo sé que el crío se llama Ahmed y que lo llevaron al hospital en un carro tirado por un burro, porque no hay nafta ni para las ambulancias.
Yo cuento con una rica imaginación, de hecho me dedico a cultivarla, pero no puedo concebir ni de lejos qué debe sentir alguien privado de comida y de bebida durante nueve días. La única vez que sentí sed de verdad fue apenas durante un rato, en el que no logré pensar en otra cosa. Por eso mismo, el sufrimiento de una criatura en soledad, enterrada viva, compelida a atravesar noches eternas en la más profunda de las negritudes, rodeada de ruidos inquietantes y de alimañas, con la boca seca y sin poder roer más que sus nudillos, está más allá de mi posibilidad de comprensión. Y lo está, ante todo, porque se trata de una experiencia que no debería formar parte del repertorio de lo humano y ni siquiera de lo vivo: nadie debería pasar por algo semejante, ni una planta, ni un animal. El hecho de que se trate de una situación provocada adrede por otros seres humanos forma parte de lo inefable, de lo que está más allá de toda explicación. (El viernes por la noche voy a ver la segunda parte de Duna y allí Paul Atreides [Timothy Chalamet] suelta una frase que explica lo que siento: «Existe la crueldad, y más allá de la crueldad existe este mundo».)
Me pregunto qué habrá quedado del cerebrito del pobre Ahmed, a consecuencia de la privación y la experiencia traumática. Lo más piadoso sería que hubiese quedado reducido a pulpa, que a partir de ahora Ahmed sea un vegetal. Porque si conserva la conciencia, lo más probable es que haya enloquecido o que se convierta en una bola de odio. Lo imagino diciendo lo mismo que Elie Wiesel después de su primera noche en Auschwitz: «Nunca olvidaré aquellos momentos que asesinaron a mi Dios y a mi alma y convirtieron mis sueños en polvo. Nunca olvidaré esas cosas, aunque se me condene a vivir tanto como Dios mismo. Nunca».
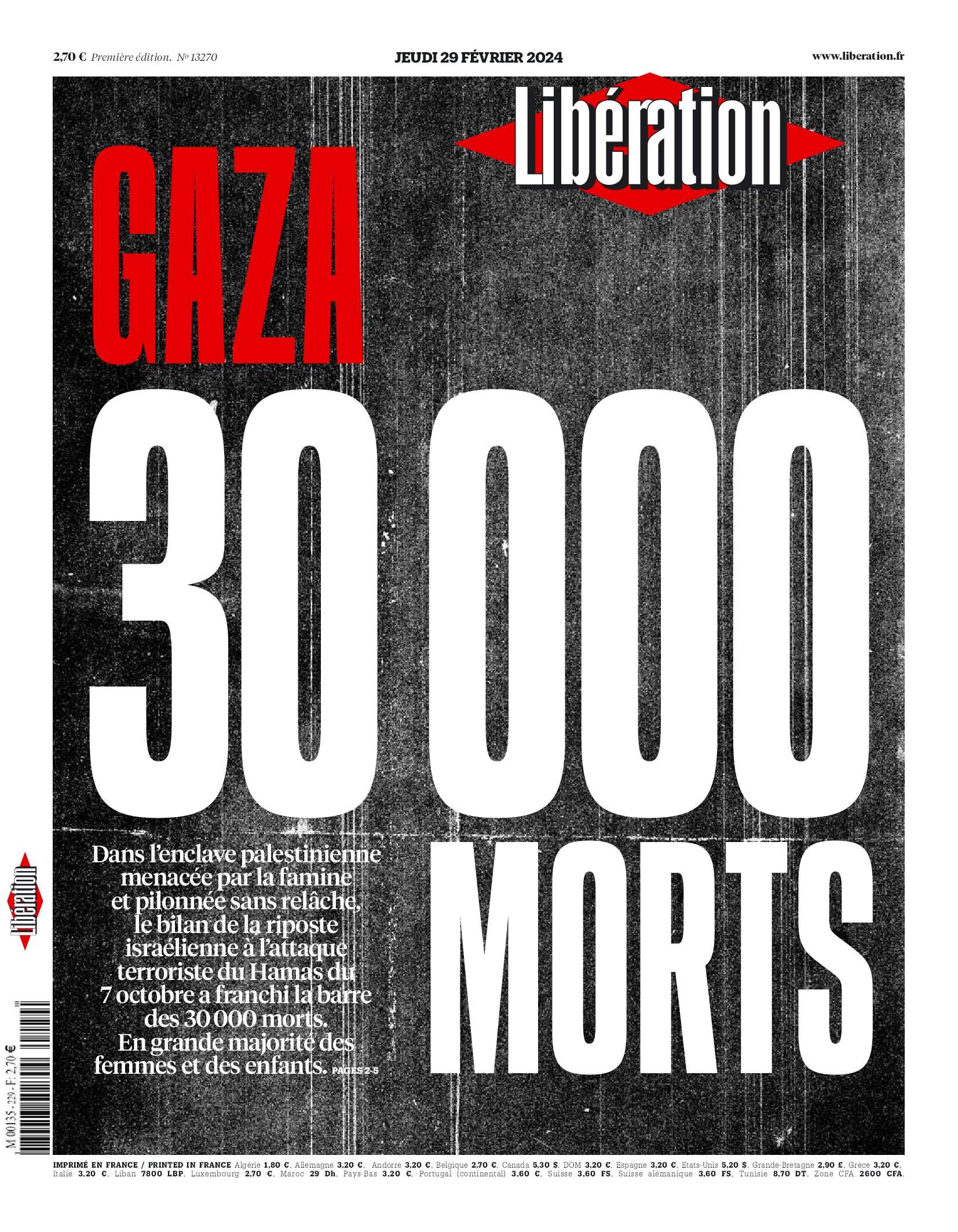
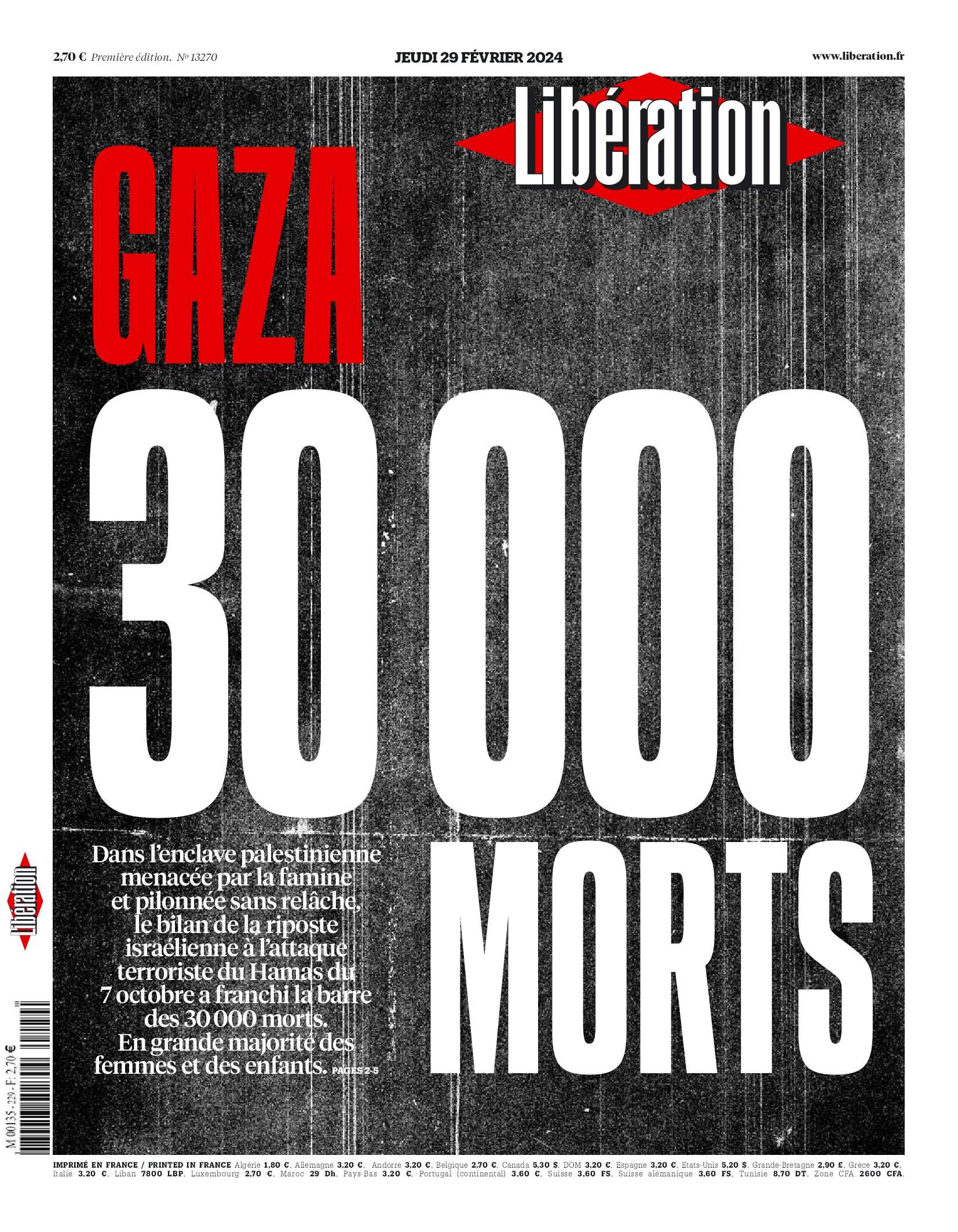
Cuando uno se entera de cosas como esta, el acto extremo de Aaron Bushnell ya no parece descabellado. Porque la pasividad deja de ser una opción, se convierte en complicidad: todos y cada uno de nosotros estamos siendo contemporáneos de crímenes aberrantes, y lo que estamos haciendo al respecto es nada, o casi nada. Cosas como las que están ocurriendo en Gaza matan el alma, en efecto, porque demuestran que no existe en el universo nada más voluntariamente dañino y maligno que el ser humano. Y ni siquiera nos queda el consuelo de pensar que se trata de casos aislados, de la manzana podrida en el cajón. Se trata de sociedades casi enteras, de gobiernos y su aviesa interpretación de la razón de Estado. Aaron tiene razón, sí: parte de nuestra clase dirigente, avalada por parte de nuestra sociedad, ha decidido que esto —que este espanto— sea lo normal.
Hablo de un espanto al que no somos ajenos. Porque el territorio argentino produce alimentos a raudales, pero elegimos para gobernarlo a un tipo que le está quitando la comida de la boca a la gente, con una efectividad que el IDF envidiaría.
¿Vamos a permitir que esta sea nuestra nueva normalidad?
Tenemos poder, como dijo Aaron Bushnell, pero no lo tomamos.




