Porque el periodismo tradicional ha muerto, y por eso se grita «¡Larga vida al (nuevo) periodismo!»
El New Yorker de esta semana dedicó un artículo al futuro del periodismo, que ya desde el título pinta negro: «¿Están preparados los medios para un evento en el nivel de la extinción?» (Is media prepared for an extinction-level event?) Su autora, Clara Malone, describe en efecto un panorama estremecedor. La mirada se ciñe a medios gráficos y digitales de los Estados Unidos, pero no cuesta nada extrapolar la tendencia a sus colegas de Lo-Que-Solíamos-Llamar-Occidente. Durante el año 2023, dice, se contabilizaron casi 3.000 despidos no sólo en medios pequeños sino también en imperios como Condé Nast, que edita el New Yorker. Cerraron medios como BuzzFeed News. El Washington Post, adquirido recientemente por el dueño de Amazon, Jeff Bezos, perdió alrededor de 100 millones de verdes el año pasado y está ofreciendo retiros voluntarios.
Las causas que se citan son variopintas, pero confluyentes. El lectorado disminuye. La publicidad busca mejores vidrieras. Cuando quiere enterarse de algo, la gente googlea o —cada vez más— le pregunta directamente a una Inteligencia Artificial. A la hora de cortar un servicio, los suscriptores conservan plataformas como Netflix y Apple pero dan de baja a sus diarios. Los únicos medios que se la bancan son aquellos que adoptaron estrategias que podríamos definir como «para-periodísticas». El New York Times añadió a su servicio una aplicación de cocina, una serie de juegos populares —como el Wordle— y un sitio de críticas de productos llamado Wirecutter. El Washington Post potenció su sección dedicada a la vida saludable, el L. A. Times le da cada vez más espacio a la guía de entretenimientos y a la crítica culinaria. Lo cual equivale a admitir que, si algo garpa, no es precisamente el periodismo. El analista Brian Morrissey le dijo a Clara Malone: «Lo que contemplamos es nada más y nada menos que la extinción de los medios masivos». Otro especialista, Jack Crosby, fue todavía más gráfico: «Esta mierda se está muriendo».

La acelerada senectud del Periodismo-Tal-Como-Lo-Conocemos es consecuencia de la difusión de Internet. Durante las últimas décadas el periodismo intentó adaptarse al formato digital, pero —como le ocurre a los artistas— nunca encontró una forma equilibrada y razonable de cobrar por sus servicios, de forma de sostener el ritmo y el tipo de producción a que estaba habituado. No alcanzó ni siquiera con la decisión de bajar la vara y bastardear contenidos con tal de sumar clicks. Muchos medios —pienso en uno local, que hasta no hace mucho tenía fama de progresista— entraron en el juego de titular e ilustrar de forma titilante, para invitarte a un contenido que, cuando lo leés, no responde a lo que te vendieron. Ya en 2010 el periodista financiero Felix Salmon escribió que esa estrategia era «una carrera para ver quién llega antes al fondo… El resultado —sensacionalismo, lascivia, atracciones de segunda— desgasta aún más el valor de los sitios ante la mirada de los avisadores».
Existiría cierto consenso en que habría que enfocarse más en fidelizar lectores y menos en conseguir avisos. Algunos redirigen el esfuerzo en la dirección de customizar sus páginas a medida de los gustos de cada suscriptor, según los temas que suele consultar. Eso es lo que hace Netflix con sus socios: sabe qué le gusta a cada uno y entalla su oferta a esa medida. Pero una cosa es llevarlo adelante en una página que ofrece entretenimiento y otra en una que practica el periodismo. Un medio que pretende informar en términos generales no debería limitarse a presentar a cada lector tan sólo lo que le interesa, porque su panorama se volvería incompleto y sesgado y lo que tendríamos en nuestras pantallas sería apenas la variante algorítmica del legendario «diario de Yrigoyen». Para información dibujada a gusto del consumidor ya están las redes sociales, a las que debemos la segmentación de la realidad y las consecuencias socio-políticas de que cada sector se convenza de que tiene la justa.
Veníamos de una larga agonía de las prensas locales, y ahora nos dicen es que los medios masivos también tienen las horas contadas. Lo que se presume es que, por un lado, subsistirá el periodismo especializado. Ryan Broderick, que escribe un newsletter sobre Internet, twitteó hace poco: «Todo lo que sabemos sobre los hábitos de consumo de la Generación Z en materia de medios apunta a la información de nicho», es decir, al conocimiento específico sobre áreas mínimas de la realidad. Lo cual suena auspicioso en un país que tiene 332 millones de habitantes, porque dentro de ese caldero gigante existe público suficiente para que un medio se dedique a los pianistas zurdos o al avistamiento de pájaros o el manga de los ’90 y aún así gane lo suficiente para mantenerse. El problema lo tenemos los que vivimos en un país con apenas 44 millones de argentos. Acá, todo emprendimiento periodístico que gire en torno a un tema que sea menos convocante que el fútbol se las ve complicadas para sobrevivir.
En lo que hace a los medios grandes, el mentado Morrissey opina que se encaminan a una reconversión. Lo que surgiría a resultado de esa metamorfosis sería «una industria diferente, más pequeña y magra, que a menudo servirá como frontispicio de otros negocios» como eventos, comercio digital y contenido sponsoreado. Jonah Peretti, uno de los co-fundadores del fenecido sitio BuzzFeed News, admitió que «la vasta mayoría del público demandará cada vez más plataformas que provean un escape: entretenimiento, alegría, diversión». Algo que suena inquietantemente parecido a una versión comunicacional del soma que Aldous Huxley imaginó en Un mundo feliz (Brave New World, 1932) — una droga que sume a sus consumidores en el bienestar… a la vez que anula la voluntad y la vis creativa.

Nuestro menú como curiosos de la realidad quedaría reducido a los medios que apuntan a un público de nicho —algo que a mí, al menos, me suena a cementerio—, o a los medios grandes que se concentrarían en saciar la sed general de distracción, atosigándonos con pelotudeces. «Eso —reflexiona Clara Malone— expulsará precisamente a la gente que estaría más necesitada de noticias de calidad». Y mientras tanto, lo que quede de la industria de la información apuntaría hacia «los hombres de mayor edad en condición económica desahogada, que son aquellos que (por ahora) constituyen el sector demográfico más dispuesto a pagar por noticias». La primera conclusión de doña Clara es tan apocalíptica como el título de su artículo: a consecuencia de ese potencial desarrollo, lo que obtendríamos sería, por un lado, idiocy, o sea la idiotez lisa y llana del gran público; y por el otro, «el empoderamiento de los idiotas ricos».
Como si ya no se los empoderase lo suficiente.
La seducción del Aleph digital
Para el público contemporáneo, el periodismo y sus mecanismos actuales de delivery —gráfica, radio, TV, páginas digitales, streaming— son una institución, parte indisoluble de nuestras vidas. Cuesta imaginarse un futuro sin información, o con información en cuentagotas o poco fiable. Pero la especie vivió durante milenios sin periodistas ni periodismo. La prensa se popularizó recién a partir del siglo XVIII, cuando jugó un rol en la difusión de las ideas revolucionarias, en ambas márgenes del Atlántico. Durante el siglo XIX se convirtió en un consumo masivo: los periódicos eran accesibles y privilegiaban los contenidos sensacionalistas. (Escándalos como el de Jack el Destripador vendieron diarios como pan caliente.) Y durante el XX devino un negocio capaz de alumbrar imperios, como los que generaron William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer en los Estados Unidos y Bartolomé Mitre y Roberto Noble en Argentina.
La tecnología potenció la interconexión del mundo y esa articulación convirtió la información en commodity. Una cosa era la vida cuando podías pasarla por entero dentro de los confines de un pueblo, y todo el mundo sabía lo que allí ocurría, sin necesidad de esperar a enterarse a través de publicaciones. Pero cuando el progreso y hasta la supervivencia empezaron a depender de los partes de batalla que llegaban desde el mundo exterior, la información se convirtió en una necesidad. En un mundo ferozmente competitivo, saber lo que hay que saber cuando conviene saberlo puede marcar toda la diferencia entre el éxito y el fracaso.
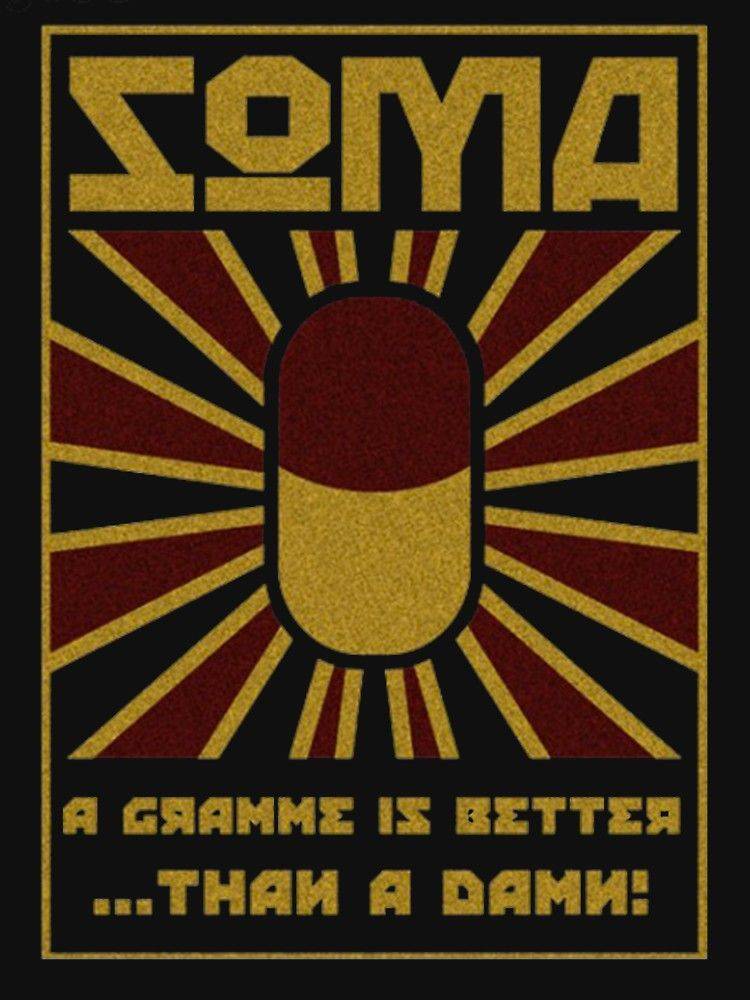
El desarrollo de los grandes diarios y revistas permitió amasar un savoir faire específico, los principios que codificaron lo que todavía entendemos por periodismo: normas de estilo, las reglas estrictas a que debe someterse el tratamiento de la información. Pero cuando los medios supeditaron la excelencia al deseo de convertirse en una empresa próspera, se creó una tensión que, de forma creciente, empezó a zanjar los partidos en favor de las ganancias y en desmedro de la buena práctica del oficio. Informar bien y ganar plata al mismo tiempo fue siempre difícil, y hoy lo es aún más. Por lo general, la ambición de ampliar los negocios se concreta a expensas de la verdad a la que el público debería acceder. Todos sabemos lo que suele pasar cuando un derecho —y el acceso a la información es uno de ellos, según la ley 27.275— queda en manos de una empresa privada.
Entonces, para complicarlo todo aún más, irrumpió Internet. Y empujó a un modelo de negocios que estaba agotándose al borde del precipicio. El periodismo tradicional no logró hacer pie nunca en el Bravo Mundo Nuevo de los contenidos digitales. (Huxley otra vez. Lo tengo cada vez más presente, en estos tiempos.)
Todas estas consideraciones pasan a segundo plano cuando se entiende que lo que está cambiando no es sólo un valor económico —a cuánto cotiza hoy informar bien, de manera fiable—, sino además su valor intrínseco: lo que significa la información en la vida de los ciudadanos, sus usos, el modo en que se la obtiene y metaboliza, la relación de interdependencia que existe entre el buen periodismo y una democracia saludable. Porque hasta no hace tanto, estar bien informado era algo deseable, loable. El volumen de la data que circulaba era lo suficientemente acotado como para alentar esa ilusión, la de estar al tanto de todo lo importante que había ocurrido en el mundo, en el país y en la ciudad donde uno vivía. (Una ilusión parangonable a la que existía en los albores del enciclopedismo, cuando se consideraba que un hombre podía almacenar en su cabeza todo el conocimiento de una era.) Pero, a partir de Internet, ya no quedan dudas de que estar informado de todo es un afán imposible.

Por un lado, el conocimiento que la especie acumuló a lo largo de milenios está ahora a pocos clics de distancia. Por el otro, queda claro que a diario suceden en el mundo infinidad de cosas, demasiadas para ser asimiladas, aun a pesar de que los medios y las redes recorten la realidad. Como diría George Harrison: It’s all too much, todo es demasiado. Y para colmo, nuestros hábitos nutricios en materia de información han cambiado por completo. Hasta no hace tanto, casi todos los restaurantes se parecían: o eran parrillas o se dedicaban a un menú mediterráneo — pastas, minutas. Ahora tenés a tu disposición comida de todo el mundo, y ni siquiera tenés que hacer el esfuerzo de desplazarte — te llevan el morfi a casa.
Hoy en día, para enterarte de algo ya no hace falta que acudas a diarios, radios o TV. La mayor parte de la información nos busca y alcanza a través de foros que, en teoría, debían servir tan sólo para la interacción social. Y además nos llega casi de chiripa, porque no solemos entrar a esos foros para informarnos, sino para pelotudear o intervenir en el debate público sobre la pavada o la cause célèbre du jour. Es verdad que a veces nos informamos por los posts que los medios suben a las redes sociales, y que todavía conservan una módica semejanza con lo que antes pasaba por un despacho periodístico. Pero, seamos sinceros: lo más común es que nos enteramos de lo que ocurrió o se dijo mediante el post de un individuo (en el mejor de los casos, porque también podría tratarse de un bot), que a menudo ni siquiera se identifica por su nombre e imagen real.
Entrás al telefonito para ver qué onda —porque objetivamente entramos, nos lanzamos a navegar a un universo virtual— y te topás con la nueva barrabasada de Mirrey o con la imagen de una nena palestina muerta, de la cual pende el brazo cortado de su madre. En este sentido, el sistema de delivery de información va más lejos que el que usamos para pedir comida u ordenar algo por Mercado Libre, porque allí solicitamos algo de forma deliberada, y a conciencia. En cambio el delivery de realidad y misceláneas que proporcionan las redes es más bien entre azaroso y lúdico: nunca sabés con qué carajo te vas a topar, del mismo modo que, salvo excepciones, casi nunca sabés de primera si lo que estás leyendo o viendo es real, una joda, fake news o un equívoco. Prácticamente la misma diferencia que existe entre leer un diario tradicional y echar tres monedas al aire para consultar el I Ching. Hay una zona gris, entre lo que el algoritmo interpreta de tus deseos, lo que encuentra a mano para ofrecerte y lo que terminás encontrando, que está más cerca de lo oracular que de lo informativo.
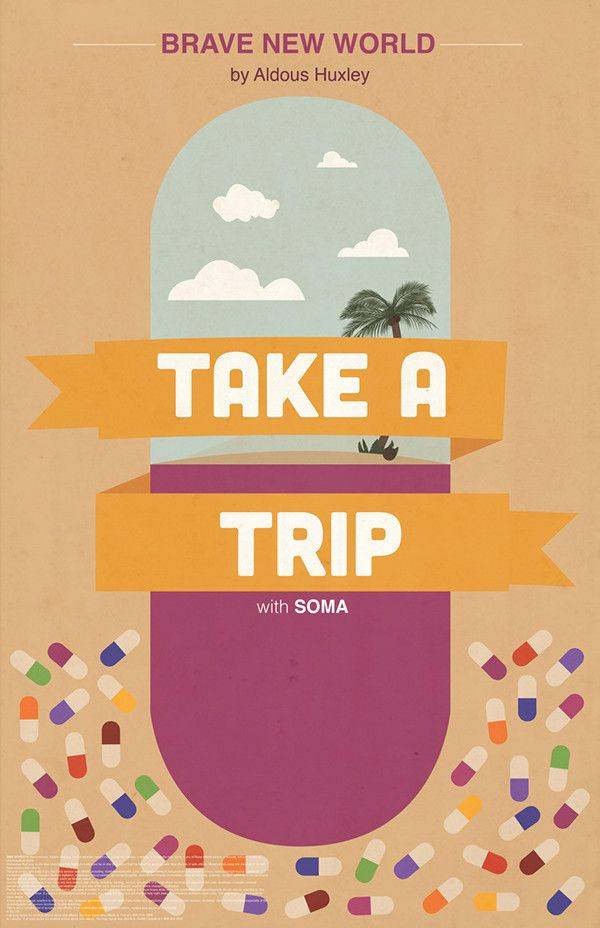
Antes tomabas la decisión de apelar a un medio de interés general que estaba perfectamente ordenado y jerarquizado, cuyos códigos dominabas y dentro del cual te movías con seguridad. Sabías en qué alacena ibas a encontrar cada cosa. Hoy, sin siquiera quererlo del todo, resultás informado de forma incompleta y aleatoria cada vez que te metés en un torrente que es el equivalente moderno del Cambalache de Discépolo. Porque en Internet —y muy específicamente en las redes— podés chocarte con la Biblia o con el calefón o con ambas cosas a la vez. Y con muchas más, por cierto, porque de lo que hablamos es de la versión digital del Aleph borgiano que cualquiera puede chusmear mediante su telefonito, durante las 24 horas de los 7 días de cada semana.
Y esto no sólo cambia nuestra forma de procesar la información. Modifica, también, nuestra relación con la realidad.
«¡Ardilla!»
Es un hecho que ya no nos informamos de la misma manera. Ni siquiera los periodistas formales buscamos data e investigamos como lo hacíamos antes, pero el común de la gente mucho menos. Para esto no hay vuelta atrás, por lo menos mientras Internet siga funcionando en un tenor similar al corriente. Aunque el periodismo tradicional siga existiendo, ya no volverá a ser nuestra fuente directa de info fidedigna. Más bien se convertirá en una suerte de hipervínculo en sí mismo, un link que sólo cliquearemos en la medida en que el señuelo que flotaba en las redes persuada de morder el anzuelo, en lo que hace a la cobertura de un tema específico. En términos generales —en lo que respecta a la masa (mass) que hoy deserta a la carrera de los media—, seguiremos recogiendo alguna de las botellas con mensajes que fluirán por el torrente digital, pero raramente desviaremos el cauce para llegar al medio original, formal: tomaremos lo que nos ofrece en las redes tal como viene, y seguiremos adelante en busca del nuevo bit que llame la atención.
Lamentarse por este estado de cosas, echarle el fardo a la tecnología y fruncirle el ceño a la nueva derecha, que crece a medida que la gente deja de consumir medios tradicionales, sería un error. (Aunque no estaría mal detenerse a pensar si la relación entre alt right y cultura digital es causal, o si el neofeudalismo actual se debe más bien, o además, a otro tipo de factores.) Los procesos históricos no son ni buenos ni malos per se. Terminan siendo una cosa o la otra según conduzcan a una instancia política superadora o retrógrada. Y tampoco sería honesto hablar del periodismo convencional como si hubiese sido siempre la Octava Maravilla del Mundo. De haberlo sido, seguramente no estaríamos como estamos.
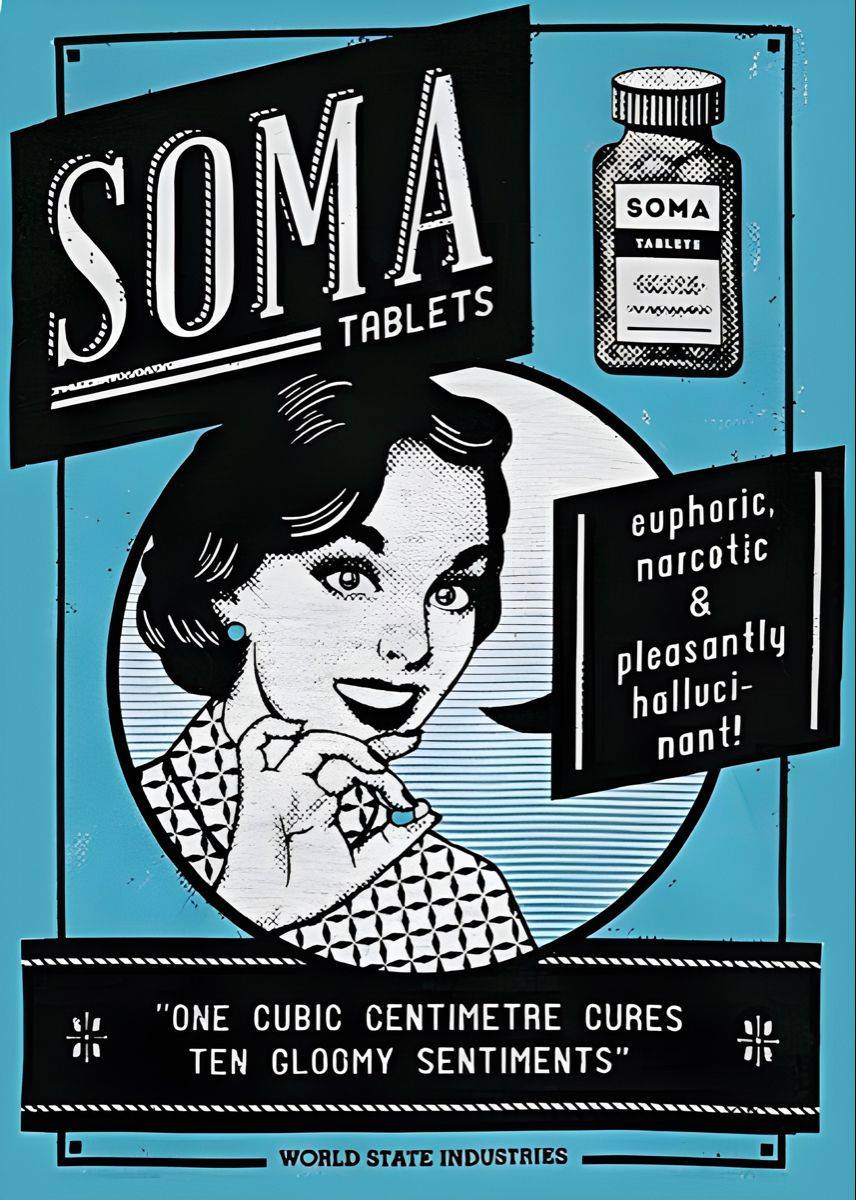
Entiendo la incertidumbre que inspira este Bravo Mundo Nuevo. Hasta no hace mucho aceptábamos la convención de que la realidad era aquello que reflejaban ciertos medios, que elegíamos de la acotada vidriera de un kiosko físico de diarios y revistas. Pero hoy en día existen cada vez menos de esos medios generalistas, y además están perdidos en la oferta de un kiosko virtual que, de reproducir sus contenidos de forma impresa, tapizaría la Vía Láctea. Lo que habría que aceptar, primero, es que el recorte de lo real que ofrecían los medios no fue nunca menos caprichoso, o interesado, que aquel al que accedés hoy mediante Internet. Siempre supuso una (1) visión del mundo, que no necesariamente era la tuya sino la de un grupo de empresarios, accionistas y periodistas, pero a la que adoptabas como tal para convencerte de que tenías los pies sobre la tierra.
Lo segundo a lo que hay que abrirse es a la aventura de este tiempo, en el que ya no existen medios informativos con el ascendiente que tenían los de antaño. Cada uno de nosotros está llamado a acuñar su propia visión del mundo, según la materia prima que se agencie en el universo digital. Porque las redes de hoy no suplantan a los grandes medios de antaño, no cumplen exactamente el mismo rol. El pobre de Elon Musk no puede controlar ese magma que es Twitter así como la familia Ochs-Sulzberger controló la línea editorial del New York Times desde fines del siglo XIX hasta la fecha. Si ni siquiera consigue que muchos usuarios llamemos a la red con el nombre —X— con que la rebautizó al comprarla ya hecha. Hasta Stephen King se lo discute. El 15 de febrero posteó: «Querido Elon: Twitter, Twitter, Twitter… Me cago en tu necesidad de ponerle tu marca personal a todo». ¿Te imaginás a John Dos Passos discutiéndole a algún Sulzberger que el New York Times debe llamarse The Daily Egg Wrapper?
Lo que importa tener claro es cómo nos vamos a informar a partir de ahora y también, para el caso de los profesionales del oficio presentes y futuros: cómo pensamos informar. Hay que dirimir cuáles de las herramientas históricas del periodismo rinden todavía, cuáles mandar al museo y cómo emplear las nuevas que tenemos a disposición.
Las factorías de la información —los lugares físicos donde se la procesaba y producía, que antes asimilábamos a las redacciones— se están reduciendo a su mínima expresión, y a veces ni siquiera existen de forma material: un chat entre periodistas funciona como una redacción virtual. Pero además, la tarea no puede limitarse más a la obtención y el procesamiento de la info a ser condensada en un artículo. Si te quedás ahí es como contentarse con sembrar y cosechar: el beneficio gordo se lo llevará otro, quien procese ese insumo y le dé valor agregado, en este caso en las redes. Por esos azares de la vida dirijo una radio desde hace algunos años, y ya entendí que lo que más resuena, lo que verdaderamente remueve el avispero, no es lo que pongo al aire sino lo que hago en las redes con lo que puse al aire. Un twitt y un posteo en Instagram producen el efecto que el audio original no produjo. En consecuencia, no puedo darme por satisfecho con la difusión al aire de una info o una entrevista exclusiva. Si quiero que ese ejercicio periodístico trascienda y alcance la sobrevida que merece, tengo que pensar además cómo difundirlo en las redes.
Y esto entraña su propia dificultad, porque una cosa es diseñar una programación o la edición de un diario o una revista, que de algún modo son fenómenos autosuficientes, cerrados en sí mismos, y otra cosa es echar una botella con mensaje a un mar que está lleno de botellas similares. Tengo que tener en cuenta a las otras botellas, para encontrar la forma de que le presten atención a la mía por encima de las demás, y al mismo tiempo debo estar familiarizado con las características de los navegantes que frecuentan esas aguas.
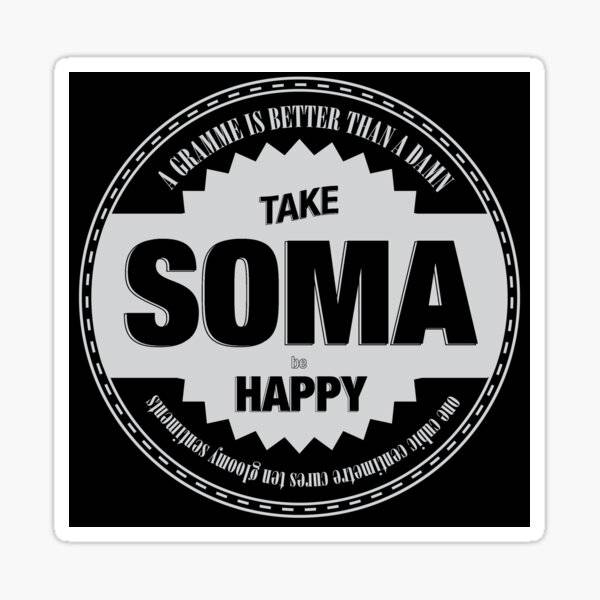
El ciudadano promedio ya no es un consumidor voluntario de información, aquel que contaba con tiempo para sentarse y zamparse un diario tamaño sábana, para colmo impreso con tipografía minúscula. Quien hoy asimila información lo hace de forma condicional, a menudo mientras está en movimiento. La mayor parte de las veces no se informa de modo deliberado, simplemente es algo que le ocurre mientras se entretiene interactuando en las redes, o escucha la app de una radio, o abre un streaming en una de las pestañas de su pantalla. Se trata de alguien que vive apurado, que ante todo navega no para saber la cotización del dólar sino para pasarla bien y que dispone de un attention span —su margen para darte bola, bah— de apenas segundos.
Yo lo imagino parecido a Dug, el perro de la peli de Pixar que se llama Up. Un picho entrañable, muy inteligente en sus propios términos —de hecho se expresa en lenguaje humano—, pero que a la primera de cambio olfatea algo que le interesa más y te deja pagando, con la frase por la mitad. A Dug le pasa cada vez que huele a una ardilla, eso es lo que anuncia constantemente en el film: Squirrel! A eso debemos apuntar quienes todavía queremos comunicar, informando lo que nos parece esencial: a convertirnos en la ardilla de los Dugs que andan por las redes. Cada vez que asomamos en el torrente digital, el público al que apuntamos debería pensar: Squirrel! y prestarnos atención.
Por supuesto que esto supone un savoir faire nuevo. Ya no basta con investigar bien y redactar en buen criollo, poniendo lo más importante en la cabeza del texto. Ya no basta siquiera con ser competente al aire, buen presentador y mejor entrevistador. Ahora es imprescindible, además, saber contar lo que te interesa contar en los términos de la comunicación digital. Tu materia prima puede ser un libro, incluso, o un documento de 33 páginas. Lo importante es que descubras cómo moverla en las redes, de forma que no sólo te vean y lean, sino que además te repliquen ad infinitum. De esa movida, sin duda, surgirá un porcentaje de curiosos que se dará por seducida y se tomará el trabajo de consultar el material original.
Coincido con el mentado Peretti —que no es Diego, por cierto, aunque apenas por una nariz— en eso de que la mayoría del público demandará cada vez más algo que le suene a escape de la realidad: «Entretenimiento, alegría, diversión». Aquellos que busquen información serán minoría. ¿Quiere decir esto que el público actual, y en particular el más joven, está peleado con la realidad? En buena medida es así. ¿Cómo no estar peleado con una realidad como la que hoy nos violenta, aquí y en todas partes? Hay situaciones que superan la capacidad de procesarlas en el marco de su tiempo cronológico. A nosotros nos pasó con la dictadura, que todavía no terminamos de digerir, y al mundo entero le está pasando hoy con el genocidio de Gaza del que tristemente somos coetáneos. Dentro del algunos años, empapados hasta los calzones, no vamos a poder creer el tupé que tuvimos al atravesar ese hecho histórico como si no nos mojara.
Pero eso no significa que a partir de ahora el gran público rechazará de plano enterarse de algo. Tan sólo quiere decir que necesita procesar la realidad de otra manera, cambiar la química de la píldora de lo real que le meten por la garganta a diario. Lo que demanda es que se lo contemos de otra forma, que endulcemos el amargor del jarabe del que depende la salud. Si encontramos la forma de que esas cucharaditas se dejen tragar sin producir arcadas, habrá muchos que beban el tónico gustosamente.

Las nuevas generaciones no son idiotas. Eso es lo que creían de nosotros nuestros padres, porque nos daba por mirar la tele y escuchar rock and roll. Simplemente se trata de aprender a contar lo importante en un formato nuevo, como ocurrió cuando surgieron primero el cine y después la televisión. (De los cuales, por cierto, no se esperaba en sus comienzos que produjese nada más sustancioso que entretenimiento chabacano.) Aquellos que se ponen puristas y pretenden que el periodismo tiene la estatura moral de un sacerdocio, olvidan convenientemente que informar involucró siempre —desde los juglares que musicalizaban el resultado de una batalla reciente, pasando por los crucigramas y chistes de tapa y llegando a los muñecos de cera que conducen «noticieros» por TV— cierto grado de showmanship, de manejo de las herramientas del entretenimiento. De lo que se trata hoy es de dar con la nueva forma de entretener informando, como en su momento la buscaron Hearst, Carl Sagan y Héctor Ricardo García. Si querés comunicar algo que te parece grosso y lo que decís no llega, la culpa no es exclusiva del receptor. Esto es una avenida de doble vía: en primer término la responsabilidad es tuya, en tanto periodista.
No se puede culpar a las nuevas generaciones por rechazar algo que hace ya mucho que, aunque su envase siga diciendo Periodismo, es anti-periodismo en la práctica. ¿De qué otro modo llamar a esa triste orgía entre gente fea que fue el encuentro entre Mirrey y los Moe, Larry y Curly de La Nación +? No podemos culpar al público porque se niegue a consumir mierda, y tampoco podemos condenarlo porque considere que informarse al modo tradicional no es una obligación o un imperativo moral. Nadie se niega a estar enterado de lo esencial, hasta el más pelotudo entiende que si no manejás cierta info básica te vas a pegar un palo. De lo que se trata es de ponerse en movimiento para encontrarse con el público nuevo a mitad de camino. Nosotros podremos tener la data, pero ellos son los que establecen los términos, como corresponde — ¡el cliente siempre tiene razón!
Hoy no tiene sentido fundar un diario o un canal de TV. Ya no hacen falta inversiones millonarias, con un celular con cámara decente podés armar un quilombo bárbaro. El viejo formato se agotó, y no sólo por cuestiones económicas: también se secó por cuestiones creativas, de inadecuación ante el requerimiento de los nuevos tiempos.

A comienzos de los ’70, el rock se había convertido en un embole autoindulgente. A la hora de grabar Tales From Topographic Oceans, la popular banda inglesa Yes le hizo gastar a su discográfica 90.000 libras en términos de horas de estudio, el equivalente a casi 1.800.000 en libras de hoy. Tuvo que sobrevenir el thatcherismo para que estallase una crisis que además de socio-económica fue cultural. Y el punk, a través de esa aproximación estética que denominaban D. I. Y. por Do It Yourself —hacelo vos mismo, a tu manera—, reinventó el rock para las generaciones que hasta hacía 5 minutos abominaban de él. Grabar Never Mind The Bollocks, el debut de los Sex Pistols, costó dos mangos y desató una revolución.
Lo cual aplica para la música, pero también para la comunicación.
Se trata de encontrarle la vuelta a contar lo que es importante contar, para que te escuchen no en cualquier parte, sino allí donde suena hoy lo que vale la pena. Y para eso hay que pensar más allá de los moldes tradicionales, y probar cosas nuevas, y rebuscárselas. La misma Clara Malone lo admite, aunque a regañadientes, en el New Yorker: «De todos modos habrá nuevas generaciones de periodistas dispuestos a meterse en una industria inestable, porque seguirán creyendo que explicar el mundo que los rodea vale la pena, aunque no sea particularmente remunerativo». Esos informadores del futuro deben entender que una cosa es ser periodista y otra ser influencer. Los influencers son pasajeros de primera clase en la nave de las redes, forman parte del mainstream. Los periodistas del futuro se verán compelidos a comportarse como piratas: deben tomar esa nave por asalto, para apoderarse de ella, dirigirla a otro destino y de paso —¿qué hay de malo en divertirse mientras trabajás?—, asustar a los pasajeros de primera.

Porque el Bravo Mundo Nuevo de hoy tendrá muchas contraindicaciones, pero a la vez presenta una gran ventaja. Hasta no hace tanto, la gran oferta periodística era patrimonio de unos pocos. Te llegaba envasada y cerrada, y sólo podías participar de ella si conseguías entrar en la industria y convertirte en un operario más del laboratorio. Hoy, en cambio, cualquiera puede usar Internet e intervenir en las redes, sin adulterar su voz ni dejar sus principios en la recepción del diario.
Es verdad que el gran público quiere ingerir soma. Pero también es cierto que cualquiera de nosotros está en condiciones de alterar esa fórmula química, de manera que no comprometa el bienestar general pero permita que el paciente quede menos pelotudo.
A tiempos neo-thatcheristas, contramedidas neo-punk.




