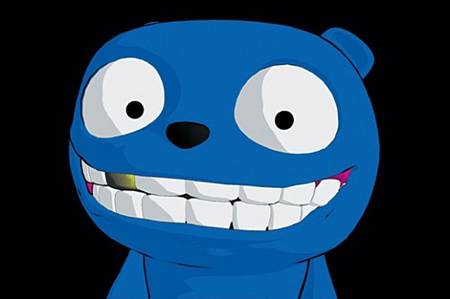ÚLTIMAS IMÁGENES DEL NAUFRAGIO
«Que la Argentina de los últimos 40 años terminó; que además de hacer clics y dar likes hay que salir a la calle para determinar cómo será la Argentina que viene, de modo que ya no repita los errores de la era que estamos sepultando; y que hay que aprender a hacer política en este Bravo Mundo Nuevo, o sea re-aprender, encontrar otro estilo casi desde cero. Porque el Bravo Mundo Nuevo no parece dispuesto a irse, a no ser que medie un pulso electromagnético que se cargue las comunicaciones y a los dispositivos electrónicos. Nada indica que vaya ocurrir algo que persuada a las generaciones jóvenes de sensibilizarse ante el discurso político tradicional, al viejo papo, a la histórica bajada de línea. O aprendemos a comunicar una visión de justicia social en el idioma de la comunicación actual, sin infantilizarnos ni mentir, o nos resignaremos a la existencia de nuevas mayorías que se expresarán y actuarán de formas que nos costará entender, cuya lógica se nos escapará». MF
Habitamos una era que se dirige a su decadencia, a velocidad desbocada. Está claro que lo que entendemos por período histórico es una creación ex post facto, la conceptualización a que apelan los historiadores para sintetizar los rasgos salientes de un tiempo pretérito. Por ende no puede ser sino la simplificación de un proceso complejísimo, como todo fenómeno vital. Pero precisamente porque gira alrededor de la experiencia humana, hay algo de orgánico en cada período histórico: mientras civilizaciones y formas de organización social se desintegran, surgen alternativas en paralelo, de forma subterránea; alguna de esas propuestas termina por imponerse, se desarrolla en el tiempo y finalmente se esclerosa, envejece y muera, para que de sus escombros se alce un tercer modelo que se pretende superador. Surgimiento, apogeo, decadencia y capitulación: así vivimos, así transcurren nuestras sociedades, así se escribe la historia.
Esta sensación no es sólo consecuencia de la abundancia de información, debida a mi condición de periodista part time. Más bien se la debo a mi otra condición: la de escritor, vocación que alienta a tomar en serio las intuiciones que alumbran en uno, y particularmente las que persisten. Cuando imaginar y considerar hipótesis se convierte en un ejercicio cotidiano que no cesa ni cuando dormís, se desarrollan percepciones que a veces no estás capacitado para explicar, pero que aun así atesorás y considerás seriamente. Es lo que suele pasar con narradores que se dedican a géneros que son especulativos por definición, de los cuales el ejemplo proverbial sería Philip K. Dick. Lejos de vaticinar progreso científico a lo Julio Verne, el hipersensible Dick —un experimentador lisérgico— vislumbró cómo cambiaría nuestra existencia a partir de la introducción de lo virtual y el subsecuente cuestionamiento de todo lo real — empezando por nuestra identidad.

En estos meses comenté más de una vez las dificultades que aquejan a quien pretende tomarle la temperatura a su propio tiempo. Nadie puede ser absolutamente consciente de las dinámicas que definen la era en que vive: la rodaja de zanahoria nunca tiene clara la receta del guiso. Ni siquiera aquellos que están en posición privilegiada «la ven» necesariamente. El Presidente de los Estados Unidos Calvin Coolidge dijo ante el Congreso, el 4 de diciembre de 1928: «El país puede contemplar el presente con satisfacción y anticipar el futuro con optimismo». En octubre del ’29 la Bolsa implosionó y el país se hundió en la Gran Depresión.
Pero últimamente creo que no sería imposible testear la solidez del presente, a partir de esta simple tesis: un período histórico está en decadencia cuando un número ingente de sus principios centrales pierde valor, deja de tener su poder original — se devalúa, bah. O para decirlo a través de una imagen: un período histórico en decadencia es un vehículo que no responde a sus instrumentos y que, por ende, ya no está en condiciones de controlar su curso.



Y esto es algo que cualquiera de nosotros puede medir, aunque más no sea a ojo de buen cubero. Porque hoy en día, casi todos los parámetros de la razonable salud social y política nos dan para el culo. El valor sacrosanto que adjudicamos a la democracia a consecuencia de la experiencia dictatorial no impidió que durante estos años –y en particular durante los últimos diez, definidos en las redes con el poco académico pero aun así elocuente mote de La Década Tarada—, el sistema de gobierno tan amado se depreciara hasta volverse irreconocible. Entre una democracia real y el gobierno de Mirrey hay tanto parecido como entre La piedad de Miguel Ángel y la copia que puedo hacer en plastilina con mis propios dedos, en un lapso de diez minutos.



Las últimas elecciones pusieron al frente de la democracia argentina a un gobernante que de democrático no tiene nada, lo cual sugiere que, a fines del año 2023, una mayoría circunstancial del pueblo argentino sentía tanto aprecio por la forma de gobierno consagrada por la Constitución como Yo-Yo Ma por la música del Dipy. Hundidos como estamos en el guiso, es lógico que sea algo difícil de entender y aceptar. Pero si lo trasladás a otro escenario, el absurdo empieza a percibirse con claridad, como si se tratase de un episodio de la serie distópica Black Mirror. ¿Qué pensaríamos si, necesitados de un goleador que los rescate del fondo de la tabla, los responsables de un equipo de fútbol no contratasen a un jugador talentoso pero sí comprasen a un rinoceronte y lo sacasen a la cancha, con el número 10 sobre el lomo? Una de dos: o no valoran el deporte en lo más mínimo, o en su desesperación han enloquecido, porque de un rinoceronte no se puede esperar que respete las reglas del fútbol.
El triunfo de Mirrey expresó, entre otras cosas, que para parte de los votantes argentinos la democracia era un valor relativo. Algo que no rechazaban de plano, que todavía consideraban deseable, sí, pero no al punto de aceptarlo como condicionante. No sería un requerimiento sine qua non, sino subordinado a otras prioridades: más vale dólar en mano, podríamos decir, que democracia volando. Y esta certificación del escaso aprecio que tanta gente siente por nuestro sistema de gobierno —mensurable en números, para mayor contundencia—, funcionó como un tiro de gracia para la sociedad argentina que conocíamos. Porque para esa altura ya se le había bajado el precio en la práctica al resto de las instituciones y regulaciones de las que depende el fair play.
Ya no creíamos en la capacidad del Poder Ejecutivo para frenar la voracidad de los ricos, ni en el Poder Judicial como nivelador de la balanza social, ni en el valor de las leyes, ni en el periodismo como difusor de hechos importantes que deben ser chequeados, ni en la necesidad de informarse para decidir a conciencia, ni en la existencia de algo equivalente a una comunidad nacional y por ende de un destino compartido. El resultado de esas elecciones le dio razón post mortem a una de las ídolas de Mirrey, la inglesa Margaret Thatcher, que en 1987 se había animado a decir: «No existe nada a lo que llamar sociedad. Lo único que existe son hombres y mujeres individuales». Consecuentemente, habría que asumir los resultados del ballotage como expresión de un voto mayoritariamente anti-social — el voto reconvertido en transacción de Mercado Libre. Ya no seríamos conciudadanos sino consumidores auto-suficientes, y con mi billetera digital yo debería poder hacer lo que se me canta.



Mirrey y sus funcionarios y legisladores exhiben obscenamente su desprecio por todo tipo de saber y competencia: ante todo son cosplayers, no les interesa gobernar, les basta con jugar a que lo hacen. Y esa actitud, que rechaza hacerse cargo de forma responsable del destino de los argentinos, plasmó en la realidad lo que hasta entonces era apenas una sensación, aunque compartida por millones: que todo esto —el país, la democracia, el gobierno, la economía, la Justicia y las leyes, los derechos de los ciudadanos, las reglas que rigen la convivencia más elemental— ha dejado de ser serio. Ha perdido solidez, no posee más que la insoportable levedad del ser que caracteriza a los videogames.
Si el gobierno mismo certifica con sus hechos que (tal como intuíamos) esto es una joda, eso libera al ciudadano del compromiso con sus compatriotas y habilita el viva la pepa individual: que cada uno se las rebusque como pueda, abrazado al salvavidas del que disponga. Y ese salvavidas suele ser la pantallita mediante la cual tantos apuestan por un equipo de fútbol, juegan al Candy Crush, invierten en bitcoins, interpretan la realidad, participan del discurso público como barrabravas, buscan pareja, intervienen en Gran Hermano (así se enfrentaron a la negociación en el Congreso por la ley Ómnibus, como quien interactúa con un reality) y por supuesto, eligen candidato a la Presidencia.
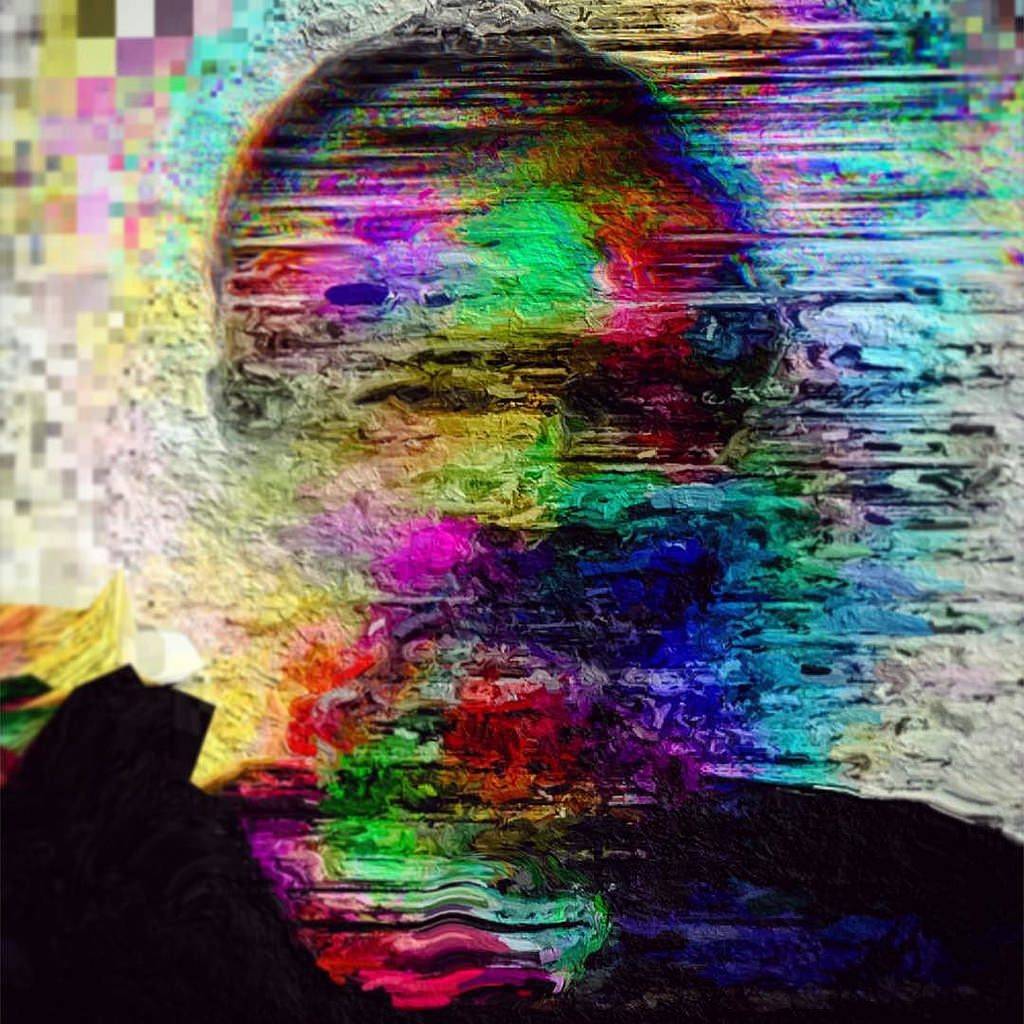
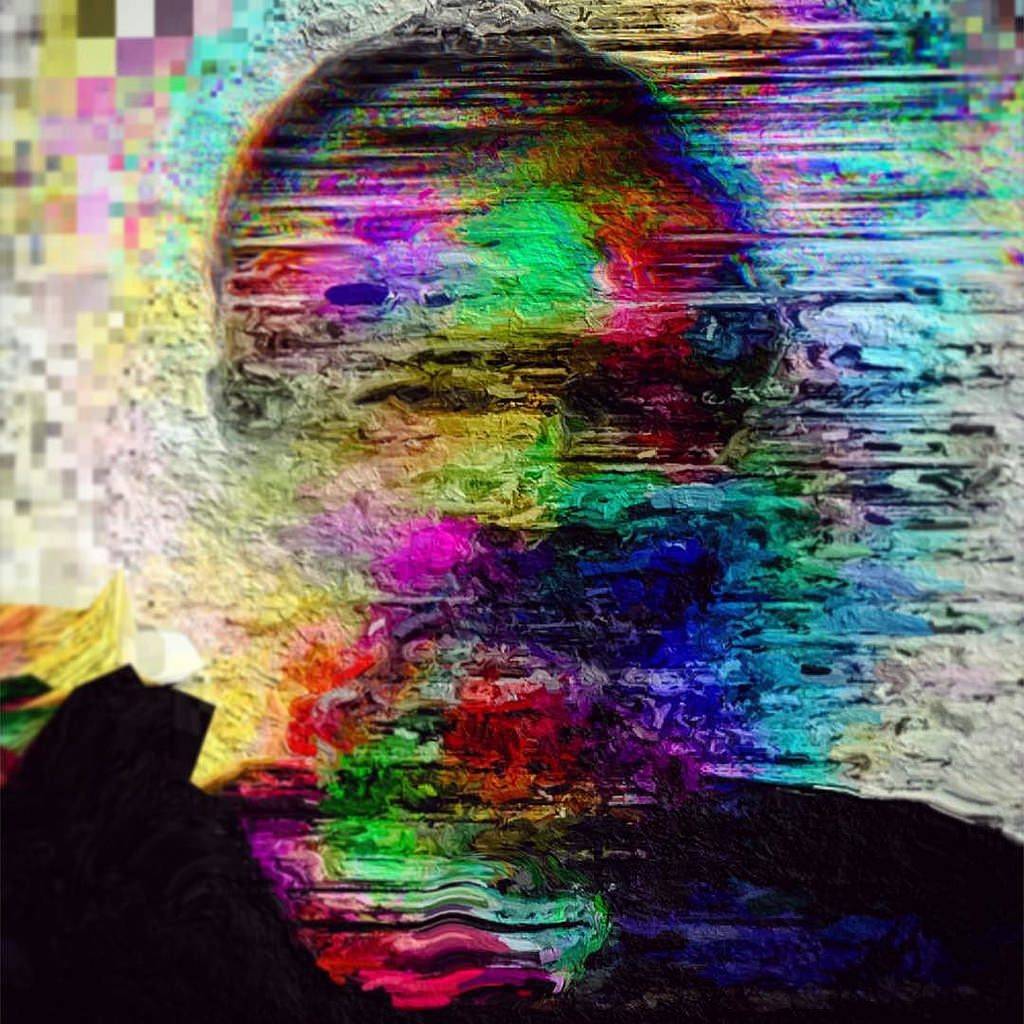
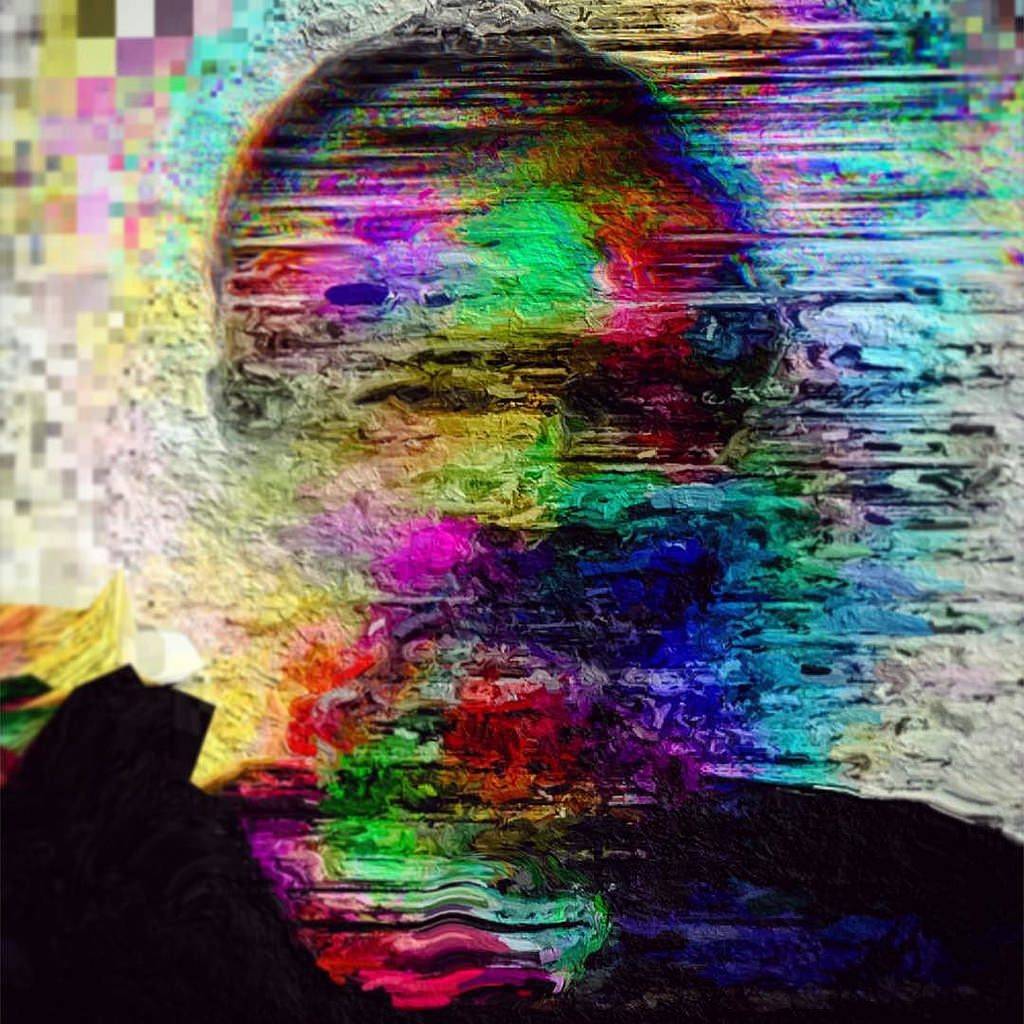
Nuestro momento Waldo
Philip Dick cazaría al vuelo esta situación delirante. Porque está claro que, desde que los medios electrónicos nos conquistaron masivamente, todo aquel que deviene persona pública debe convertirse primero en un personaje dramático, una construcción ficcional. Para nosotros, Lula tiene la misma sustancia, las mismas características en materia de inteligibilidad, que el Corto Maltés o que Sonic el Erizo. Es un individuo a quien presumimos humano pero que escapa a nuestra experiencia sensible, al encuentro cara a cara entre dos seres de la misma especie, porque sólo llega a nosotros mediado por un formato o un soporte comunicacional: textos, imágenes, pantallas. Ninguno de nosotros conoce al Lula real, sólo conocemos al personaje Lula: su aspecto, su voz, sus características más generales. (Que tienden a ser un compromiso entre la persona real y aquello que los medios comunican.) Pero, como los personajes ficticios, las personas públicas reclaman una mínima coherencia en términos dramáticos. Lula puede caerte mejor o peor, pero nadie negaría que —por ejemplo— es un tipo no muy alto, de barba, rechonchito, a quien le falta un dedo, es sensible y se expresa con elocuencia. En eso podemos coincidir todos, tirios y troyanos. Sin embargo, a partir del ascenso de la nueva derecha internacional —que en buena medida coincide con nuestra Década Tarada, ¿por azar?—, los personajes públicos que privilegia ese sector tienden a ser más divisivos, deliberadamente contradictorios.
Si en su momento se hubiese testeado la figura del todavía Presidente Obama, demócratas y republicanos lo habrían descripto en términos opuestos, pero incluyendo también elementos consensuados, reconocidos por el común de la población. Pero los Trump, Zelenski y Mirrey de este mundo funcionan como un test de Rorschach, son figuras sobre las que cada uno proyecta lo que quiere, por antitético que parezca. Para algunos son payasos, para otros dignos estadistas. Algunos los ven lisos y otros los ven a lunares. (Casi como si hubiese un Trump, un Zelenski, un Mirrey adecuado para cada uno de nuestros algoritmos.) Y en el medio no existe nada, no hay common ground que valga. No es casual que esas personas tengan un pasado televisivo previo a su desempeño político: Trump en programas de concursos, Zelenski como cómico, Mirrey como columnista histriónico. La condición de personajes públicos facilitó su transición a personajes políticos, para nuestros pueblos-audiencias ya llegaron pre-digeridos — son a la dinámica política lo que el fast-food a la nutrición.
Pero lo de Mirrey va más lejos, aún, porque a mitad de camino entre la TV y la política se rodeó de gente que lo ayudó a codificarse y difundirse en los términos que privilegian las redes sociales. El personaje Mirrey es ante todo memeable, con perdón de la expresión.
alquier personaje de ficción, debe tener un mínimo espesor dramático para funcionar. Pero un personaje memeable no necesita espesor alguno, es apenas un signo. Comunica a simple vista, como el cartel que significa contramano. Transmite un mensaje de manera pictórica, post-verbal, que conecta con el receptor y lo persuade sin necesidad de pasar por la articulación a que obliga el lenguaje. La estampita original, recordarán, es el Mirrey que salía en cada foto —todavía lo hace— metiendo la pera en el pecho para disimular la papada y trabando ambos pulgares hacia arriba, en un gesto positivo. En este sentido, Mirrey representa una instancia superadora de líderes como Trump y Zelenski, que en alguna medida necesitan ser explicados, todavía. Porque Mirrey ya no lo necesita. Es una suerte de significante vacío que cada uno llena con su propia proyección y por eso tiende a ser polimorfo. No hay un solo Mirrey, hay miles de Mirreyes: algunos foto-realistas, como el duende que fue el hit de esta semana, otros caricaturizados y muchos más recreados por Inteligencia Artificial — Mirreyes estilizados, y rejuvenecidos, y musculosos, y hagiográficos, y reconvertidos en animalitos entre adorables y temibles.
Si cayase aquí un paracaidista del espacio exterior y debiese concluir cuál de esos signos es el Mirrey real, se rendiría antes de decidirse. Mirrey es la versión acriollada y política de aquel hit de Eminem llamado The Real Slim Shady. Compele a todos los argentinos a contemplar la infinidad de Mirreyes que pasan por delante de sus narices a diario y a preguntar: «¿Se pondría de pie el verdadero Mirrey, por favor? / Vamos a tener un problema, acá…»
Habitamos una era que se dirige a su decadencia, a velocidad desbocada. Está claro que lo que entendemos por período histórico es una creación ex post facto, la conceptualización a que apelan los historiadores para sintetizar los rasgos salientes de un tiempo pretérito. Por ende no puede ser sino la simplificación de un proceso complejísimo, como todo fenómeno vital. Pero precisamente porque gira alrededor de la experiencia humana, hay algo de orgánico en cada período histórico: mientras civilizaciones y formas de organización social se desintegran, surgen alternativas en paralelo, de forma subterránea; alguna de esas propuestas termina por imponerse, se desarrolla en el tiempo y finalmente se esclerosa, envejece y muera, para que de sus escombros se alce un tercer modelo que se pretende superador. Surgimiento, apogeo, decadencia y capitulación: así vivimos, así transcurren nuestras sociedades, así se escribe la historia.
Esta sensación no es sólo consecuencia de la abundancia de información, debida a mi condición de periodista part time. Más bien se la debo a mi otra condición: la de escritor, vocación que alienta a tomar en serio las intuiciones que alumbran en uno, y particularmente las que persisten. Cuando imaginar y considerar hipótesis se convierte en un ejercicio cotidiano que no cesa ni cuando dormís, se desarrollan percepciones que a veces no estás capacitado para explicar, pero que aun así atesorás y considerás seriamente. Es lo que suele pasar con narradores que se dedican a géneros que son especulativos por definición, de los cuales el ejemplo proverbial sería Philip K. Dick. Lejos de vaticinar progreso científico a lo Julio Verne, el hipersensible Dick —un experimentador lisérgico— vislumbró cómo cambiaría nuestra existencia a partir de la introducción de lo virtual y el subsecuente cuestionamiento de todo lo real — empezando por nuestra identidad.



En estos meses comenté más de una vez las dificultades que aquejan a quien pretende tomarle la temperatura a su propio tiempo. Nadie puede ser absolutamente consciente de las dinámicas que definen la era en que vive: la rodaja de zanahoria nunca tiene clara la receta del guiso. Ni siquiera aquellos que están en posición privilegiada «la ven» necesariamente. El Presidente de los Estados Unidos Calvin Coolidge dijo ante el Congreso, el 4 de diciembre de 1928: «El país puede contemplar el presente con satisfacción y anticipar el futuro con optimismo». En octubre del ’29 la Bolsa implosionó y el país se hundió en la Gran Depresión.
Pero últimamente creo que no sería imposible testear la solidez del presente, a partir de esta simple tesis: un período histórico está en decadencia cuando un número ingente de sus principios centrales pierde valor, deja de tener su poder original — se devalúa, bah. O para decirlo a través de una imagen: un período histórico en decadencia es un vehículo que no responde a sus instrumentos y que, por ende, ya no está en condiciones de controlar su curso.



Y esto es algo que cualquiera de nosotros puede medir, aunque más no sea a ojo de buen cubero. Porque hoy en día, casi todos los parámetros de la razonable salud social y política nos dan para el culo. El valor sacrosanto que adjudicamos a la democracia a consecuencia de la experiencia dictatorial no impidió que durante estos años –y en particular durante los últimos diez, definidos en las redes con el poco académico pero aun así elocuente mote de La Década Tarada—, el sistema de gobierno tan amado se depreciara hasta volverse irreconocible. Entre una democracia real y el gobierno de Mirrey hay tanto parecido como entre La piedad de Miguel Ángel y la copia que puedo hacer en plastilina con mis propios dedos, en un lapso de diez minutos.



Las últimas elecciones pusieron al frente de la democracia argentina a un gobernante que de democrático no tiene nada, lo cual sugiere que, a fines del año 2023, una mayoría circunstancial del pueblo argentino sentía tanto aprecio por la forma de gobierno consagrada por la Constitución como Yo-Yo Ma por la música del Dipy. Hundidos como estamos en el guiso, es lógico que sea algo difícil de entender y aceptar. Pero si lo trasladás a otro escenario, el absurdo empieza a percibirse con claridad, como si se tratase de un episodio de la serie distópica Black Mirror. ¿Qué pensaríamos si, necesitados de un goleador que los rescate del fondo de la tabla, los responsables de un equipo de fútbol no contratasen a un jugador talentoso pero sí comprasen a un rinoceronte y lo sacasen a la cancha, con el número 10 sobre el lomo? Una de dos: o no valoran el deporte en lo más mínimo, o en su desesperación han enloquecido, porque de un rinoceronte no se puede esperar que respete las reglas del fútbol.
El triunfo de Mirrey expresó, entre otras cosas, que para parte de los votantes argentinos la democracia era un valor relativo. Algo que no rechazaban de plano, que todavía consideraban deseable, sí, pero no al punto de aceptarlo como condicionante. No sería un requerimiento sine qua non, sino subordinado a otras prioridades: más vale dólar en mano, podríamos decir, que democracia volando. Y esta certificación del escaso aprecio que tanta gente siente por nuestro sistema de gobierno —mensurable en números, para mayor contundencia—, funcionó como un tiro de gracia para la sociedad argentina que conocíamos. Porque para esa altura ya se le había bajado el precio en la práctica al resto de las instituciones y regulaciones de las que depende el fair play.
Ya no creíamos en la capacidad del Poder Ejecutivo para frenar la voracidad de los ricos, ni en el Poder Judicial como nivelador de la balanza social, ni en el valor de las leyes, ni en el periodismo como difusor de hechos importantes que deben ser chequeados, ni en la necesidad de informarse para decidir a conciencia, ni en la existencia de algo equivalente a una comunidad nacional y por ende de un destino compartido. El resultado de esas elecciones le dio razón post mortem a una de las ídolas de Mirrey, la inglesa Margaret Thatcher, que en 1987 se había animado a decir: «No existe nada a lo que llamar sociedad. Lo único que existe son hombres y mujeres individuales». Consecuentemente, habría que asumir los resultados del ballotage como expresión de un voto mayoritariamente anti-social — el voto reconvertido en transacción de Mercado Libre. Ya no seríamos conciudadanos sino consumidores auto-suficientes, y con mi billetera digital yo debería poder hacer lo que se me canta.



Mirrey y sus funcionarios y legisladores exhiben obscenamente su desprecio por todo tipo de saber y competencia: ante todo son cosplayers, no les interesa gobernar, les basta con jugar a que lo hacen. Y esa actitud, que rechaza hacerse cargo de forma responsable del destino de los argentinos, plasmó en la realidad lo que hasta entonces era apenas una sensación, aunque compartida por millones: que todo esto —el país, la democracia, el gobierno, la economía, la Justicia y las leyes, los derechos de los ciudadanos, las reglas que rigen la convivencia más elemental— ha dejado de ser serio. Ha perdido solidez, no posee más que la insoportable levedad del ser que caracteriza a los videogames.
Si el gobierno mismo certifica con sus hechos que (tal como intuíamos) esto es una joda, eso libera al ciudadano del compromiso con sus compatriotas y habilita el viva la pepa individual: que cada uno se las rebusque como pueda, abrazado al salvavidas del que disponga. Y ese salvavidas suele ser la pantallita mediante la cual tantos apuestan por un equipo de fútbol, juegan al Candy Crush, invierten en bitcoins, interpretan la realidad, participan del discurso público como barrabravas, buscan pareja, intervienen en Gran Hermano (así se enfrentaron a la negociación en el Congreso por la ley Ómnibus, como quien interactúa con un reality) y por supuesto, eligen candidato a la Presidencia.
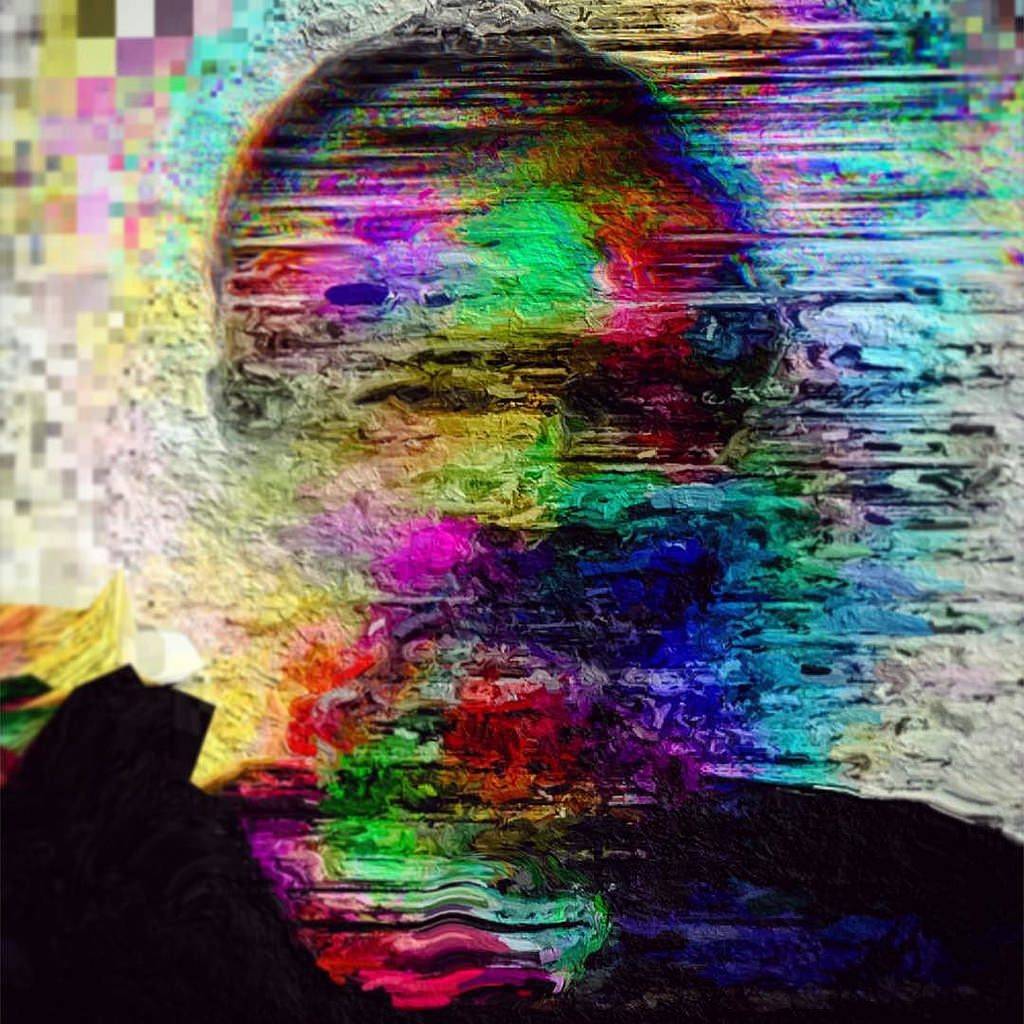
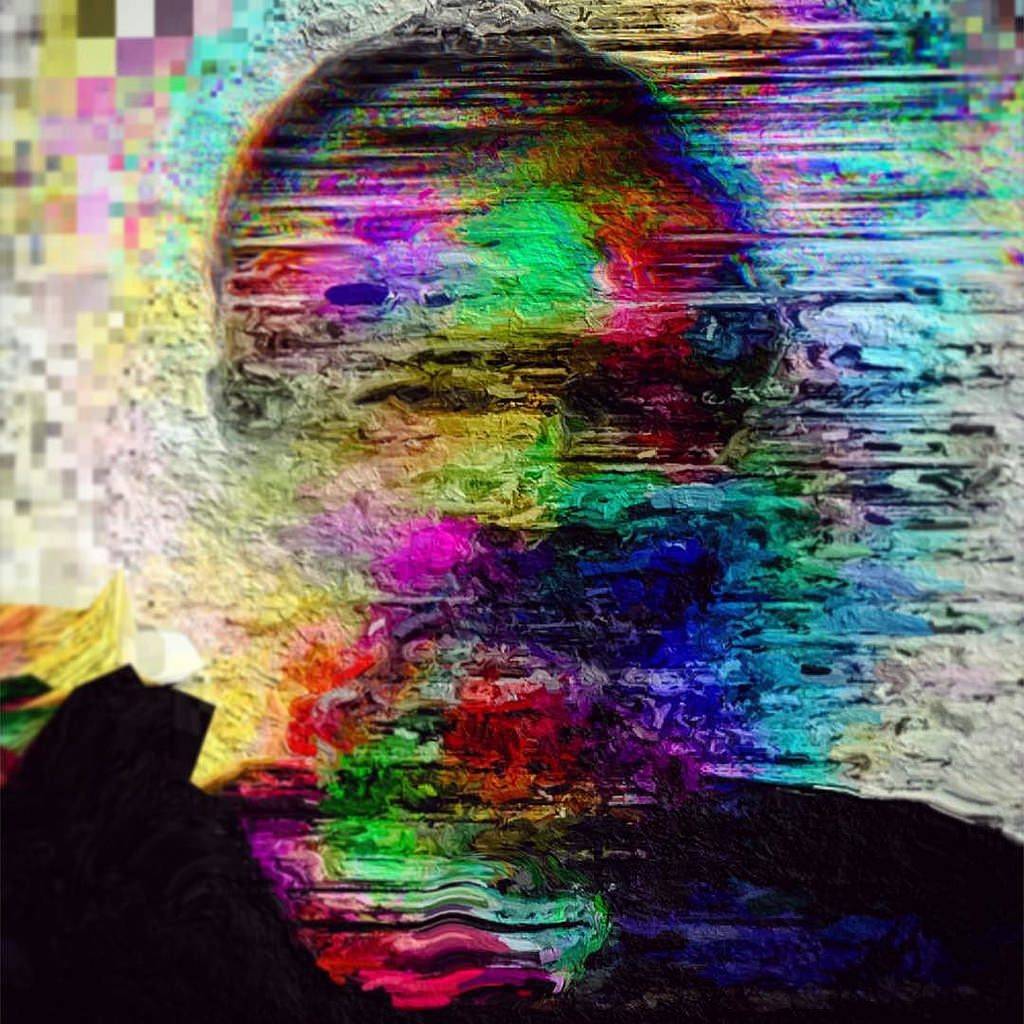
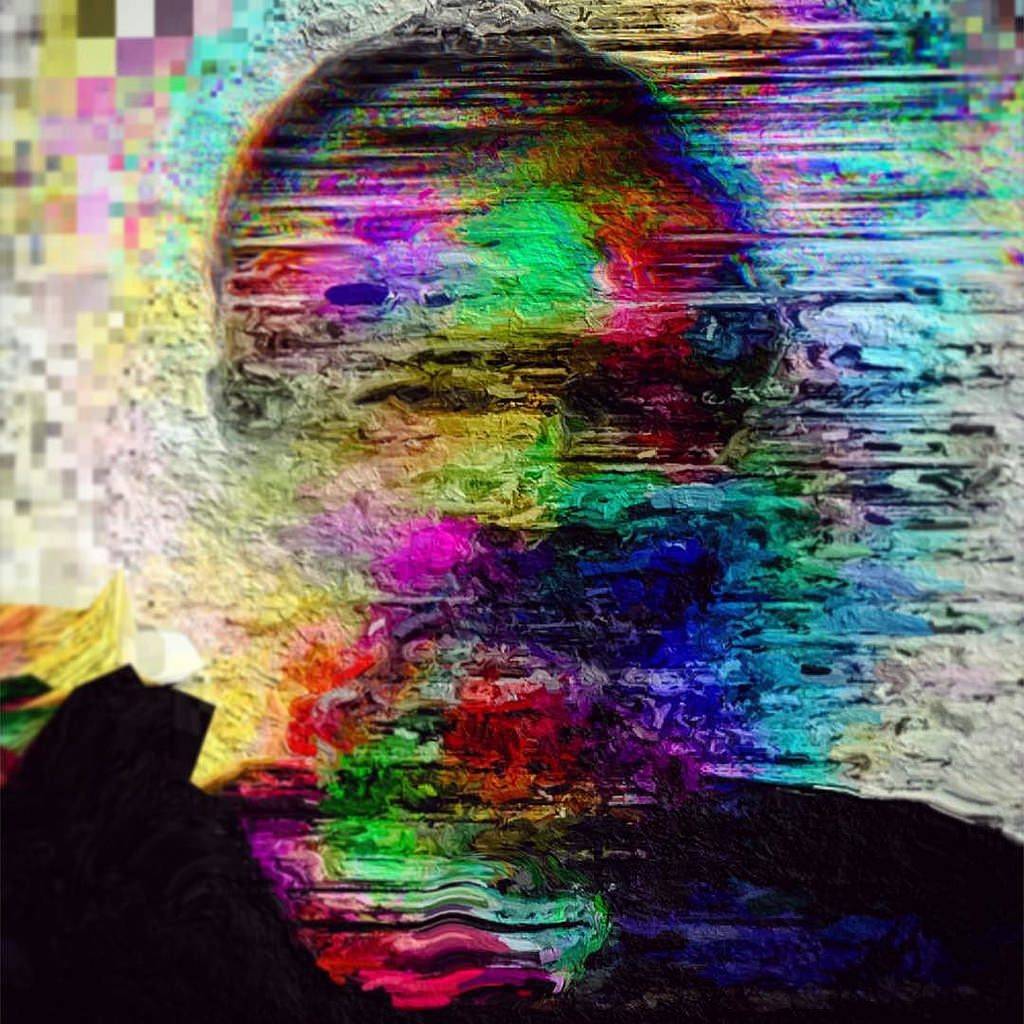
Nuestro momento Waldo
Philip Dick cazaría al vuelo esta situación delirante. Porque está claro que, desde que los medios electrónicos nos conquistaron masivamente, todo aquel que deviene persona pública debe convertirse primero en un personaje dramático, una construcción ficcional. Para nosotros, Lula tiene la misma sustancia, las mismas características en materia de inteligibilidad, que el Corto Maltés o que Sonic el Erizo. Es un individuo a quien presumimos humano pero que escapa a nuestra experiencia sensible, al encuentro cara a cara entre dos seres de la misma especie, porque sólo llega a nosotros mediado por un formato o un soporte comunicacional: textos, imágenes, pantallas. Ninguno de nosotros conoce al Lula real, sólo conocemos al personaje Lula: su aspecto, su voz, sus características más generales. (Que tienden a ser un compromiso entre la persona real y aquello que los medios comunican.) Pero, como los personajes ficticios, las personas públicas reclaman una mínima coherencia en términos dramáticos. Lula puede caerte mejor o peor, pero nadie negaría que —por ejemplo— es un tipo no muy alto, de barba, rechonchito, a quien le falta un dedo, es sensible y se expresa con elocuencia. En eso podemos coincidir todos, tirios y troyanos. Sin embargo, a partir del ascenso de la nueva derecha internacional —que en buena medida coincide con nuestra Década Tarada, ¿por azar?—, los personajes públicos que privilegia ese sector tienden a ser más divisivos, deliberadamente contradictorios.
Si en su momento se hubiese testeado la figura del todavía Presidente Obama, demócratas y republicanos lo habrían descripto en términos opuestos, pero incluyendo también elementos consensuados, reconocidos por el común de la población. Pero los Trump, Zelenski y Mirrey de este mundo funcionan como un test de Rorschach, son figuras sobre las que cada uno proyecta lo que quiere, por antitético que parezca. Para algunos son payasos, para otros dignos estadistas. Algunos los ven lisos y otros los ven a lunares. (Casi como si hubiese un Trump, un Zelenski, un Mirrey adecuado para cada uno de nuestros algoritmos.) Y en el medio no existe nada, no hay common ground que valga. No es casual que esas personas tengan un pasado televisivo previo a su desempeño político: Trump en programas de concursos, Zelenski como cómico, Mirrey como columnista histriónico. La condición de personajes públicos facilitó su transición a personajes políticos, para nuestros pueblos-audiencias ya llegaron pre-digeridos — son a la dinámica política lo que el fast-food a la nutrición.
Pero lo de Mirrey va más lejos, aún, porque a mitad de camino entre la TV y la política se rodeó de gente que lo ayudó a codificarse y difundirse en los términos que privilegian las redes sociales. El personaje Mirrey es ante todo memeable, con perdón de la expresión.
Un personaje público, como cualquier personaje de ficción, debe tener un mínimo espesor dramático para funcionar. Pero un personaje memeable no necesita espesor alguno, es apenas un signo. Comunica a simple vista, como el cartel que significa contramano. Transmite un mensaje de manera pictórica, post-verbal, que conecta con el receptor y lo persuade sin necesidad de pasar por la articulación a que obliga el lenguaje. La estampita original, recordarán, es el Mirrey que salía en cada foto —todavía lo hace— metiendo la pera en el pecho para disimular la papada y trabando ambos pulgares hacia arriba, en un gesto positivo. En este sentido, Mirrey representa una instancia superadora de líderes como Trump y Zelenski, que en alguna medida necesitan ser explicados, todavía. Porque Mirrey ya no lo necesita. Es una suerte de significante vacío que cada uno llena con su propia proyección y por eso tiende a ser polimorfo. No hay un solo Mirrey, hay miles de Mirreyes: algunos foto-realistas, como el duende que fue el hit de esta semana, otros caricaturizados y muchos más recreados por Inteligencia Artificial — Mirreyes estilizados, y rejuvenecidos, y musculosos, y hagiográficos, y reconvertidos en animalitos entre adorables y temibles.
Si cayase aquí un paracaidista del espacio exterior y debiese concluir cuál de esos signos es el Mirrey real, se rendiría antes de decidirse. Mirrey es la versión acriollada y política de aquel hit de Eminem llamado The Real Slim Shady. Compele a todos los argentinos a contemplar la infinidad de Mirreyes que pasan por delante de sus narices a diario y a preguntar: «¿Se pondría de pie el verdadero Mirrey, por favor? / Vamos a tener un problema, acá…»
A tono con la infantilización de la realidad, la Vicepresidenta difundió una creación de IA donde se la ve como la Mujer Maravilla. (¿Cuál vendría a ser su heroísmo: negarse a convocar a sesiones del Senado, en contra de las disposiciones legales?) Y a un condenado a perpetua por genocida se le dio prisión domiciliaria y se le permitió hacer un fiestón por su aniversario de casamiento, animado por la música de —en persona— Palito Ortega. Hablamos del asesino que, entre otras linduras, jugaba al truco con otros para dirimir en qué orden iban a violar a la modelo, hoy desaparecida, Marie Anne Erize. Así estamos: con una mueca de desesperación en la cara mientras cantamos la felicidad, ja ja ja ja.
Reviso lo que acabo de escribir como ráfaga y me cuesta creerlo. A mí, al lector de Huxley, de Orwell, de Ballard, de Philip Dick, de Margaret Atwood, me cuesta creerlo. A mí, el fan de sagas novelísticas como Game of Thrones y Los juegos del hambre, me cuesta creerlo. Desde el Asilo Arkham, donde la ficción encierra a los criminales más demenciales de Ciudad Gótica, los muchachos nos miran con conmiseración y se persignan ante nuestra desgracia.
Esto no es otro gobierno más. Esto es el infierno, y no está encantador.


Ninguna de estas cosas que acabo de mencionar hubiese sido concebible hace quince, veinte años. Sólo se nos habrían ocurrido en el marco de una pesadilla. Y sin embargo, a falta de pan real, se están transformando en nuestro pan cotidiano. La era democrática acabó, los historiadores están en condiciones de ponerle colofón: 1983-2023. Todavía es temprano para saber cómo será lo que viene, pero es evidente que ya no podemos seguir viviendo en el pasado. Por eso es vital que el pueblo argentino se sustraiga de una vez a la inercia, que acepte que el libro de instrucciones que nos trajo hasta acá ya no sirve más, que nada es como pensábamos ni funciona como debiera y que urge encontrar la forma de bajar de este bólido antes de que se estrelle.
Retomo la imagen a que apelé al comienzo: la Argentina es un vehículo colectivo lanzado a toda velocidad —pocas veces hablamos de ómnibus como esta semana—, a cuyo volante se encuentra alguien incapacitado para conducirlo. ¿Cómo llegó allí? A la manera del oso Waldo: haciendo anti-política y encarnando un deseo de movilidad social para quienes aspiran a salir del pantano y trasladarse a un punto del futuro donde se viva mejor. ¿Y quiénes lo pusieron al volante? En primer lugar, los ciudadanos que le creyeron. (O, lo que es lo mismo: los ciudadanos que no le creyeron al candidato que representaba la opción tradicional, que hablaba el idioma de la política que ya caducó, ese que las nuevas generaciones ni siquiera registran porque para ellos equivale al esperanto o el klingon.) Y en segundo término, lo sentaron al comando los poderosos locales e internacionales que entendieron que era su posibilidad de obtener la suma del poder. (Entre estos hay que incluír a los dirigentes del partido que salió tercero y aspira a co-gobernar, creyendo que el pueblo olvidará que fueron ellos quienes dotaron al bondi de neumáticos viejos y recauchutados, nafta adulterada y líquido de frenos rebajado con Manaos.)
El tema es que este muchacho no sabe manejar el bondi. Toda su experiencia al volante se limita a los videogames y las máquinas que hay en los negocios con juegos arcade. Por eso ni siquiera intenta conducir, le basta con fingir que conduce: sabe que lo pusieron allí para que haga de cuenta — no es un hombre de acción, es un cosplayer. Pero ahora que se multiplican las voces que a sus espaldas gritan que así no se maneja, se irrita porque es inestable y, enceguecido, pisa el acelerador. Total, en los jueguitos no te morís nunca en serio. En el peor de los casos, empezás otra partida.


Y mientras tanto, muchos de los que lo votaron —los que saben que tanto el ómnibus como la posibilidad de pegarte un palo son reales— comienzan a entender, para su horror, que el muñeco no sabe conducir. Y quienes financiaron la aventura se desesperan por ver cómo hacen para apropiarse del volante antes de que el bondi reviente contra un muro y ya no puedan cobrar ni el seguro. Y los que no lo votamos ni lo bancamos nos agarramos la cabeza, porque no miramos el accidente en ciernes desde afuera, no señor: estamos subidos al mismo bondi sin control que los demás.
La salvación individual no es un posibilidad realista. Hay que frenar este bondi antes de que se cobre nuevas vidas que sumar a las nutridas listas de los que dejamos morir en los últimos 50 años, a manos de los poderosos. No somos apenas clientes de Mercado Libre: ante todo somos ciudadanos libres que rehusan ser esclavos del mercado. Y como la vida es jodida de tan compleja, en este preciso instante, mientras nos consultamos a gritos para ver si a alguien se le ocurre cómo evitar el desastre, se nos suma la necesidad extra de ir anticipando en simultáneo qué hacer si hay suerte y no nos matamos. Porque la cosa no acabaría si lo frenamos. Al contrario: ahí empezaría el verdadero baile. A partir de ese momento habría que volver a pensar dónde queremos ir, a qué punto queremos llegar; buscar otro bondi, adecuado al nuevo destino, porque está claro que el que nos trajo hasta acá ya no sirve más; analizar qué partes del bondi viejo se bancarían ser recicladas y proceder a rescatarlas; y entonces —recién entonces— preguntarnos a quién le confiaríamos el volante.
Y ojo, que a pesar de que la situación parezca descorazonadora, señalaría el momento indicado para ser ambiciosos. Ya que nos fuimos al pasto y quedamos a pata y tenemos que resetear el GPS, optemos por un viaje que prescinda de las cosas que nos tuvieron a mal traer en la era previa.


Eso es todo lo que hoy creo tener claro. Que la Argentina de los últimos 40 años terminó; que además de hacer clics y dar likes hay que salir a la calle para determinar cómo será la Argentina que viene, de modo que ya no repita los errores de la era que estamos sepultando; y que hay que aprender a hacer política en este Bravo Mundo Nuevo, o sea re-aprender, encontrar otro estilo casi desde cero. Porque el Bravo Mundo Nuevo no parece dispuesto a irse, a no ser que medie un pulso electromagnético que se cargue las comunicaciones y a los dispositivos electrónicos. Nada indica que vaya ocurrir algo que persuada a las generaciones jóvenes de sensibilizarse ante el discurso político tradicional, al viejo papo, a la histórica bajada de línea. O aprendemos a comunicar una visión de justicia social en el idioma de la comunicación actual, sin infantilizarnos ni mentir, o nos resignaremos a la existencia de nuevas mayorías que se expresarán y actuarán de formas que nos costará entender, cuya lógica se nos escapará.
Mientras nos familiarizamos y empezamos a experimentar con este lenguaje político, lo más sensato que podemos hacer es comunicar, y subrayar, y llamar la atención sobre lo poco que se está haciendo bien en la Argentina real de hoy. Porque, por detrás del bosque de signos nuevos, el buen ejemplo sigue siendo indiscutible, un lenguaje que no dejará de ser universal.
Más valen la buena gestión y el gesto solidario ante la necesidad, que mil memes volando.